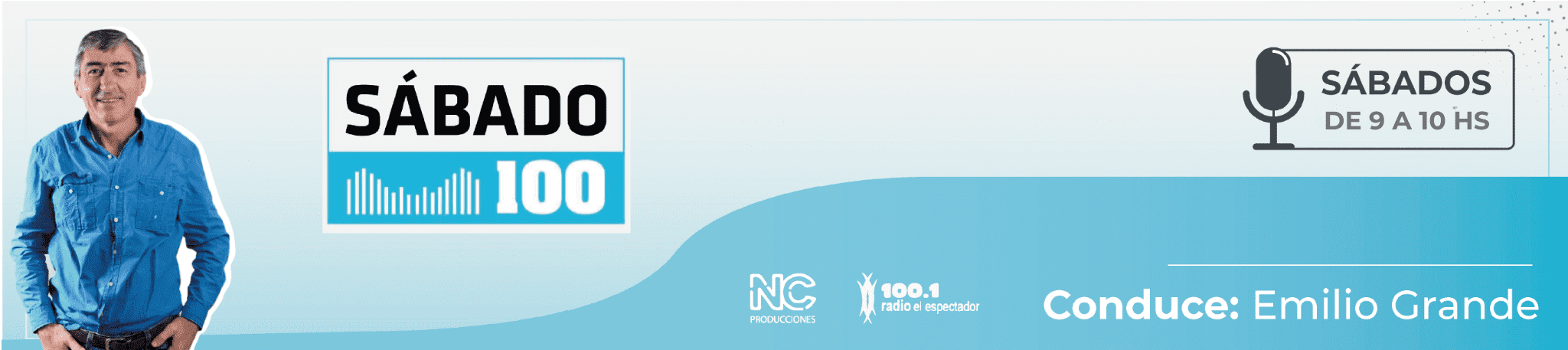El intento de magnicidio
Por Ricardo Miguel Fessia.- Ante el Juez, Salvador Planas declaró que su novia lo había abandonado por sus ideas de avanzada, que era tipógrafo y que había llegado a Argentina tres años antes, corrido por la miseria en Litges, Barcelona. También dijo pertenecer a la Sociedad de Resistencia de las Artes Gráficas y que era amigo de otros ácratas, como Carlos Balzan y Edmunto Calcagno, entre otros.
En marzo de 1908, Salvador Enrique José Planas Virella tenía 26 años cuando la Cámara del Crimen de la Capital Federal lo condenó a 10 años de cárcel. Lo habían apresado tres años antes, cuando el 11 de agosto de 1905 intentó asesinar al presidente conservador Manuel Quintana.
El viernes 11 de agosto de 1905 amaneció frío y el cielo gris anunciaba tormenta.
En día siguiendo cierta tradición, esposa del presidente de la República había convocado a otras damas ilustres de la ciudad para recaudar fondos destinados para levantar un correccional de mujeres. Una de ellas era Justa Baudriz, vecina de ese barrio porteño -vivía en Santa Fe 790- y promediando la mañana se asomó a la ventana y se fastidió al ver los nubarrones que coronaban la plaza San Martín. En el fuero interno pidió que no lloviera a las 14, hora de la cita en la calle Artes 1245 -hoy Carlos Pellegrini-. Allí la anfitriona sería Susana Rodríguez Viana de Quintana -primera dama de la República-, que había convocado al comité de beneficencia para la magna empresa. Estarían Leonor Tezanos Pinto de Uriburu, Teodolina Fernández de Alvear, Enriqueta Lezica de Dorrego y Teodolina Alvear de Lezica, además de Justa Baudriz. La hora del encuentro coincidía con la diaria llegada del carruaje oficial en busca del presidente Quintana.
La esposa de Quintana era hermana de Rosa Rafaela Rodríguez Viana casada con Félix Marcelino Egusquiza que era propietarios de grandes extensiones de tierra en el oeste de la provincia de Santa Fe que fueron colonizadas por Guillermo Lehmann. Por ello los nombres de varias de ellas son de los integrantes de esa familia, como Rafaela, Susana, Egusquiza, Saguier.
Inconfundible por su altura, cabellos y barba blancos, el doctor Manuel Quintana cruzaba la vereda, pisaba el estribo y se apoltronaba junto al edecán de turno dentro de la cupé carrozada. El cochero Adolfo Piñol azuzaba a los percherones y el lacayo Juan Forrestiel adoptaba pose militar. Doblaban por Arenales hasta la plaza San Martín y por su flanco oblicuo llegaban a Florida. Por esa calle alcanzaban Rivadavia y por fin la Plaza de Mayo.
Todo el itinerario había sido cronometrada por el joven tipógrafo Salvador Enrique José Planas y Virella, así bautizado el 12 de febrero de 1882 en la parroquia de los Santos Bartolomé y Tecla de Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona. Fue el sexto de siete hermanos, pero el más iracundo. La bronca no le daba tregua esa mañana, cuarto día que faltaba a la imprenta de Alsina 1016. Siguió durmiendo en el altillo de Viamonte 1367 cuando su hermano Andrés salió para la imprenta de M. Lionel Mortlock, en Reconquista 90, donde era “minervista”.
Era Planas un lector infatigable y siempre estaba rodeado de libros y folletos libertarios, y fue elegido tesorero de la Sociedad de Resistencia de las Artes Gráficas. Se reconocía como anarquista y, además, perdido enamorado de Josefa Yáñez. Pero la chica y los padres se horrorizaron de sus ideas ácratas. Ella rompió el noviazgo y lo plantó.
Como otros, de España huyó de la hambruna hogareña, pero el paraíso de Buenos Aires apenas le redituaba 90 pesos por mes y 75 a su hermano. Enviaban 50 a Barcelona, donde se mudó la familia, pero no les alcanzaba: Pedro Planas, el padre, enfermó y quedó ciego para desolación de Francisca Virella, la madre de larga prole.
El doctor Manuel Pedro Quintana había nacido en esa ciudad el 19 de octubre de 1835, es decir que estaba por llegar a los 70 años. Lo mejor había quedado en el pasado, incluida la buena salud. Su sabiduría en derecho internacional privado, en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires y en diplomacia, y su prestigio como locuaz diputado y senador resultaban algo más halagador que ser ministro del Interior, como lo fue sólo dos meses, de un anciano Luis Sáenz Peña ente octubre y diciembre de 1882.
Su tío abuelo era Hilarión de la Quintana -que intimó la rendición a Beresford en nombre de Liniers- y tío de Eladio de la Quintana, padre de Manuel, nacido el año que invadieron los ingleses.
Según la genealogía, descendía del conquistador y explorador Domingo Martínez de Irala (1509-1556) que llegó a ser gobernador interino del Río de la Plata y del Paraguay.
Don Manuel había recibido los atributos presidenciales de Julio A. Roca el 12 de octubre de 1904. Cuatro meses después debió sofocar la revuelta radical (4 de febrero de 1905) y no pocos atentados anarquistas. Desde esos días el comisario Antonio Ballvé le advirtió protegerse de peligros por algún atentado.
A primera hora de la mañana del 11 de agosto, el presidente Quintana en su casa confirmaba a algunos asesores que aún no era momento para la amnistía política. A la vez estaba harto de la deuda externa y despotricó por la resistencia de los banqueros a que los tenedores del empréstito argentino que reconocen la conversión operen o retiren el 6 por ciento. Simultáneamente, y a ocho cuadras y media de la residencia de Quintana, Salvador Planas y Virella saltó de la cama y pensó que ése era el día para matar al presidente.
Este inmigrante anarquista había rondado varias veces los movimientos frente a la casona de los Quintana y en su tarea de inteligencia siguió el recorrido del carruaje presidencial. Había venido a un futuro mejor pero las cosas no eran tan fáciles. El sucucho –no era más que ello- de la calle Viamonte -entre Talcahuano y Uruguay- tenía el techo a 1,50 de altura, que lo obligaba a vivir agachado, la alquiló a 10 pesos, pero le aumentaron la mensualidad a 15. Así no había dinero que alcance.
Como tenía grandes bigotes y pelo renegrido, bajo y caminó hasta la peluquería de Montevideo 652, a pocos pasos. Se apoltronó en el articulado sillón de la peluquería de Augusto Corradini de la que era abonado y le pidió recordé del cabello y quitar el bigote. Rasurado, de sombrero oscuro y sobretodo gris, caminó con sus botines negros hasta Montevideo y Cuyo (hoy Sarmiento). Compró bananas y naranjas que comió camino de la casona presidencial con una Smith Weson de 9 milímetros en el chaleco y una edición microscópica de “El Quijote de la Mancha” en un bolsillo. Llegó, observó y siguió por Arenales hasta la plaza y esperó -calle por medio- frente a la estatua de Falucho. Volvió a vigilar la casa del presidente desde la esquina de Juncal: la cupé ya aguardaba a Quintana.
Salvador se alzó la solapa, fue a la plaza y esperó. Eran las 14:10 cuando la cupé repitió el ritual hacia la Casa Rosada y comenzó caía una garúa pertinaz.
El carruaje se asomó a la plaza por Arenales. María Baudriz, que volvió a la ventana para saber si llovía, y Justa necesitaría un paraguas, vio súbitamente a un hombre que desde la plaza saltaba al pavimento con una pistola en mano. Corría al carruaje presidencial y apuntaba a la ventanilla. Sucedió como algo fugaz. Quintana, un tanto aturdido, preguntó qué pasaba y su edecán, el capitán de fragata José Donato Alvarez, lo cubrió con el cuerpo y dijo: «Nada, absolutamente nada, Presidente». Luego se largó del carruaje en marcha, resbaló -por la tenue lluvia sobre los adoquines de madera- y cayó. Los dos disparos habían fallado y desde el victoria policial -que trotaba detrás guiado por el cochero moreno y agente de investigaciones Antonio Mallato- provino el auxilio apropiado. Su pasajero, el subcomisario Felipe J. Pereyra, ayudado por Mallato, se lanzó sobre el atacante. Redujeron al catalán y lo treparon a un coche de alquiler rumbo al Departamento Central. Luego vendría el juicio, la condena y en encierro en la cárcel de Las Heras, desde comenzó a imaginarse una fuga desde el primer momento.
Cuando el edecán Donato Alvarez había caído al pavimento, el Presidente apretó la bomba de goma y el silbato estremeció al cochero Piñol que detuvo el carruaje a la vez que el lacayo Forrestiel se lanzó desde el pescante. Pero el edecán subió nuevamente, le dijo al Presidente: “señor, usted acaba de salvarse de un atentado”, y ordenó desaparecer de la escena sacudidos por el arranque de los caballos.
Sin dudas ese día debían ocurrir otras cosas. La coupé se abrió paso por Florida: en el cruce con Tucumán un caballo cayó de costado arrastrando al otro equino al piso. Rápidamente el edecán detuvo a otra victoria de alquiler, subieron con el Presidente y siguieron hasta la Casa de Gobierno para culminar un día agitado, de investigación, salutaciones y mucho telégrafo.
Precisamente fue Justa Baudriz la que tranquilizó a la primera dama. Llevó la primicia del relato de su hermana, captado desde la ventana mientras ella ya salía para la cita. En la Casa Rosada, Quintana, acalorado entre saludos, recibió los de Antonio Ballvé, a quien el presidente reconoció como acertada la advertencia que le hizo un año atrás. Pero sólo fue un susto.
Alojado en la Penitenciaría Nacional, Severo comenzó a urdir una estrategia para su fuga y en enero de 1911, luego de cava un largo túnel que excavó con Francisco Regis, otro anarquista vindicador. Ayudado por sus compañeros de militancia cruzó a Montevideo, donde la policía le perdió la pista definitivamente.
Cuando lo apresaron le dijo a los integrantes del equipo médico de tribunales que por su condición de hijo de proletarios padecía las penurias del tal y “sería siempre desgraciado”. Había concluido, luego de larga y tortuosa meditación, que “el mundo no presentaba alegrías para él, que su vida sería estéril y sin objeto” decidió que quitarse la vida era un medio para “cortar el mal”. Pero no quería que su desaparición fuera en vano, debía resultar “benéfica para sus compañeros”. Matar al Presidente sería el medio para que “su sucesor, atemorizado” prestara atención a las necesidades de la clase proletaria.
Todo quedo en tentativa. El revolver “Smith Wesson” que consiguió en una casa de usados en la calle Corrientes cuando jaló el gatillo la bala no salió. La pericia química indicó que el cartucho “no estaba en condiciones de explosibilidad”. Ante el fracaso el anarquista vindicador emprendió la retirada, corrió hacia el centro de la plaza e intentó suicidarse; la bala tampoco salió. Lo detuvieron y lo llevaron a la Seccional de Investigación de la Capital, a cargo del comisario José Rosas.
Cuando fue detenido, llevaba en sus bolsillos nutrida propaganda anarquista. Un folleto titulado ¿Por qué somos anarquistas?, el periódico “El productor”, editado en Barcelona, uno titulado “Tierra y libertad”, editado en Madrid, y otro editados por los ácratas en París. Pero lo más importante era una carta de su madre Franca Virella en donde le contaba las penurias que pasaba junto a su esposo paralítico y otra de sus hijas.
Quintana no declaró ante el Juez sobre los hechos, pero el 17 de agosto mandó una carta al Juez en la que relataba lo sucedido. Sobre las características de Salvador se explayaron los médicos, y concluyeron que el muchacho estaba en sus cabales cuando atacó al Presidente. Por tanto, era imputable.
Agregaron en un detallado estudio, que era vegetariano y que desde hace años bebía solo agua, que no ganaba más que para comer y que leía “sin método” cuanto llegaba a sus manos. De piel trigueña, ojos pardos, cabello negro y poblado, fuerte, y de nariz corta en relación al rostro, los médicos advirtieron que sus encías presentaban una “coloración azul obscura, fenómeno debido a uno de los tantos accidentes a que exponen a los obreros de imprenta, las emanaciones de plomo”.
En su declaración indagatoria dijo también, que el primero de mayo de 1904 estuvo entre los manifestantes en el Paseo de Julio, cuando fueron salvajemente agredidos por la policía, y hubo muertos y cientos de obreros heridos. Y que los jefes de estado deben responder por eso, como sus principales responsables políticos.
Con los hechos probados en la causa, el fiscal Reyna pidió para Planas Virella 16 años de cárcel. El juez Eduardo French le impuso una pena de 13 años y cuatro meses. Pero su defensor Roberto Bunge apeló ante la Cámara del Crimen, y con el voto de la mayoría entendieron que actuó afectado por causas perturbadoras, que había padecido la represión en manos de la policía durante las concentraciones obreras y vivía en la calamidad, y redujeron la condena a 10 años de cárcel.
El autor es rafaelino, radicado en la ciudad de Santa Fe. Abogado, profesor titular ordinario en la UNL, funcionario judicial, ensayista.