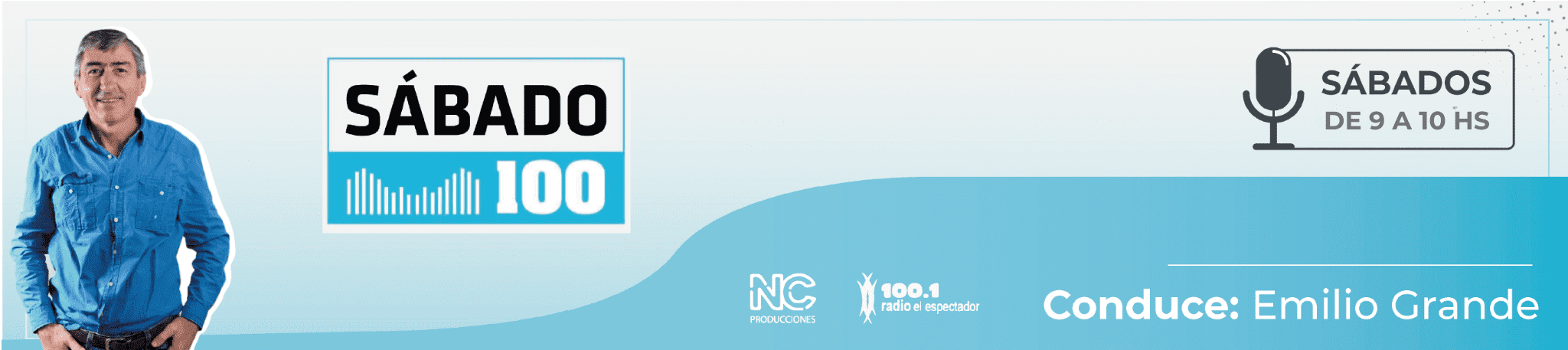Unificar el pensamiento nacional
Por Luis Alberto Romero.- Suscita preocupación, desde su nombre, la nueva Secretaría de Ordenamiento Estratégico del Pensamiento Nacional. Extemporánea, y probablemente inútil, trae a la memoria tristes emprendimientos totalitarios. La creación de la Secretaría de Ordenamiento Estratégico del Pensamiento Nacional podría ser terrible, si no fuera ridícula en sus pretensiones y transparente en sus minúsculas intenciones. Transparente porque se trata de darle un puesto a esforzados militantes oficialistas y porque probablemente apunte a la campaña electoral, revitalizando las alicaídas fibras nacionales de la tropa. Es ridícula, porque un Gobierno que en diez años no ha sido capaz de gestionar razonablemente el transporte difícilmente pueda pretender desarrollar en quince meses la estrategia para desarrollar algo que carece de existencia real: el “pensamiento nacional”. Emprendimientos de este estilo necesitarían tiempo, fuerza y quizás campos de concentración, como en la Italia fascista, la Alemania nazi o la Unión Soviética estalinista, y aún así, sus resultados serían dudosos, más allá de acallar a los disidentes o lograr de ellos un acatamiento formal. Nada grave ocurrirá con esta Secretaría, a cargo de Ricardo Forster, un intelectual de buena formación, sin mochila de actos de corrupción, aunque afectado por esa politización facciosa que obnubila el juicio, la pluma y la palabra. Pero es terrible y tenebrosa porque muestra la perduración, en un subconsciente colectivo bastante extendido, del temible “enano nacionalista”. Fue el enano quien inspiro este nombre absurdo. Hay un deliberado interés de irritar, de épater le liberal. El mismo que se encuentra en la creación del Instituto del Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, o en la comunicación de aquel vice presidente del CONICET –oportunamente renunciado– que hace dos años nos solicitó a los investigadores que contribuyéramos a la “unidad de discurso” de la institución. En esta aspiración a la unidad del pensamiento nacional confluyen diferentes tradiciones culturales e ideológicas, que no son exclusivas de la Argentina. La “organización estratégica” es un término castrense que habría satisfecho al general Perón y al general Onganía. Subyace en él la idea de la “nación en armas” y de la unidad interior en torno de una idea nacional que excluya y desenmascare a las “quintas columnas”, a quienes preparan la “puñalada por la espalda”, o más simplemente a los “apátridas”. En esto pensaba Perón en 1950, con la Comunidad Organizada y la Doctrina Nacional, un texto de rango constitucional. Onganía, que tampoco pensaba en plazos, construyó una serie de Consejos Nacionales destinados a fines igualmente estratégicos. Cosa de militares, pero no solamente. Lo encontramos en el fascismo, en la URSS y su Instituto Marx-Engels-Lenin, y en el régimen del general Franco. Esto lo liga a un segundo aspecto: la postulada existencia de un pensamiento nacional auténtico, único y unánime. La idea, ampliamente difundida en la cultura occidental, remite a la reacción anti ilustrada y al romanticismo de fines del siglo XVIII. Fueron los alemanes quienes contrapusieron razón universal y pueblo nacional, con un espíritu eterno e inalterable –el volksgeist– y con un mandato: la nación debía materializarse en un Estado nacional. Para que éste pudiera desplegarse, era necesario despejar el territorio de elementos extraños, que iban desde los nibelungos hasta los judíos, pasando por los ilustrados y los liberales. La lista de elementos extraños puede variar, aunque siempre remite al genérico “enemigo del pueblo” que, como el demonio, es uno y muchos: puede ser cosmopolita, extranjerizante, liberal, masón o socialista. Puede referirse a personas, grupos sociales, partidos políticos o corporaciones. Esta plasticidad es la que da al discurso del nacionalismo homogéneo su tremenda eficacia política. Surgida en Alemania, esta idea anti liberal fue desarrollada por pensadores de distintos países: Herder, Fichte, Peguy, Gentile, De Maeztu, entre otros muchos. Son los autores leídos y glosados por nuestros “pensadores nacionales”, convencidos de que por copiar a List o Maurras, y no a Kant o a A. Smith, estaban produciendo “pensamiento nacional”. Cualquier lector de Criterio sabe que, como es el caso del cristianismo, el pensamiento y las creencias ignoran las fronteras nacionales, circulan y se enriquecen con el debate múltiple, y languidecen cuando los Estados interponen barreras. También sabemos, por experiencias dolorosas, que el virus del nacionalismo intelectual ha prendido fuerte entre nosotros. No sólo en los intelectuales que persiguen el esquivo “ser nacional”, sino en nuestra cultura media, que es básicamente nacionalista. Lilia Ana Bertoni estudió sus orígenes, hacia fines del siglo XIX, y Loris Zanatta mostró su destructivo desarrollo a partir de 1930. Tenemos un mito del pensamiento nacional como todo el mundo, es cierto, pero un poco más, y en formas específicas. En el siglo XX, el nacionalismo fue el ancla de los grupos tradicionales, desbordados por la inmigración masiva, pero también fue un instrumento con el que los inmigrantes procuraron arraigar en el país. A principios del siglo, eran italianos quienes animaban los círculos nativistas, vestidos de gauchos y bailando el pericón, según estudió Adolfo Prieto. Pero lo decisivo fueron los grandes actores, con poderosa capacidad para intervenir. En primero lugar el Ejército, quien desde 1900 se proclamó guardián último de los valores nacionales, encarnados en el territorio de la patria; cada fracción del territorio –como las Malvinas– era parte esencial de esa integridad. Lo acompañó la Iglesia católica –la preconciliar e integrista–, que proclamó a la Argentina como una “nación católica” y se asoció con los militares para conquistar el Estado y destruir a cosmopolitas, masones, liberales y comunistas. Finalmente, se sumaron a esta trinidad los grandes movimientos populares y democráticos –el radicalismo yrigoyenista y el peronismo– que coincidieron en una versión similar aunque diferente de la unidad nacional, encarnada en este caso en el pueblo y movilizada contra la oligarquía y la antipatria. Con sus diferencias, los tres insumos se convirtieron en un producto, sólidamente asentado. De él surgieron las dictaduras militares de 1943, 1966 y 1976, con su Guerra de Malvinas, y también los gobiernos populares, incluyendo el actual. En 1983 muchos nos ilusionamos con la posibilidad que se abría para exorcizar al “enano nacionalista”. La nueva Secretaría nos recuerda que sigue allí, con sus peores atributos activos, aunque aparentemente consagrado a fines más modestos, como las elecciones o el pane lucrando. Pero, como con el genio de Aladino, nunca se sabe cuando se soltará.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, Nº 2405, julio 2014.