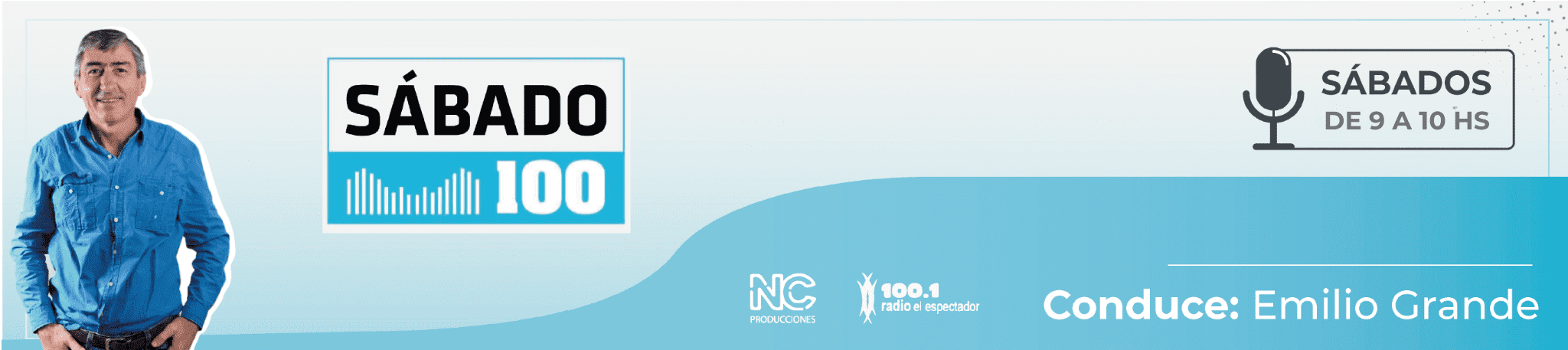Sobre el caso Nisman: un relato casi salvaje
Por Rodolfo F. Zehnder.- A veces la distancia –como el dolor- aclara la mirada. Estaba en el exterior cuando ocurrió el desgraciado hecho de la muerte del fiscal Nisman. El impacto, tanto en Estados Unidos como en varios países europeos y latinoamericanos, fue realmente importante. Quizá sin demasiada repercusión para el ciudadano común, fue ciertamente –y sigue siéndolo- tema obligado en los círculos académicos, políticos y periodísticos que tuve la suerte de frecuentar por esos días. La imagen del país en el exterior –duele decirlo y uno no termina de aceptarlo- no puede ser peor. La credibilidad, cero. Para algunos, Argentina está alcanzando los límites de una “republiqueta”, término peyorativo para referirse a aquellos países que, bajo una apariencia republicana, no cumplen suficientemente con sus requisitos básicos. Si no hay división de poderes, porque un Poder Ejecutivo hace prácticamente lo que quiere, avasallando la independencia del Poder Judicial y convirtiendo al legislativo en un simple refrendador –a-crítico- de actos gubernamentales, sean cuales fueren (por ejemplo, el acuerdo con Irán, inconstitucional por donde lo miren, y yerro absoluto de alcance geopolítico planetario), mal puede hablarse de república. Si no hay responsabilidad de los funcionarios, porque el juicio político es un fósil prediluviano que nunca se aplica y en definitiva gana la batalla la impunidad, mal puede hablarse de república. Si no hay publicidad de los actos de gobierno, porque existen diplomacias paralelas y negociaciones subterráneas (contrariando, de paso, el informe 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), mal puede hablarse de república. Si no hay verdadera soberanía del pueblo, porque la misma no se agota en el mero acto de votar sino que se ejerce cada vez que los gobernantes traicionan a sus mandantes, mal puede hablarse de república. Ni de democracia, claro, cualquiera sea el concepto –lato o restringido- que tengamos de ella. Los círculos a los que hacía referencia, y que me miran con ojos de absoluta incredulidad, no exenta de reproche y fastidio, no alcanzan a entender qué le pasa a Argentina. Enseguida les algo al cruce: no lo entendemos nosotros mismos. Con tantos valores subyacentes, con tantos que han hecho grande a este país, uno no acierta a comprender por qué oscuros mecanismos, por qué hieráticas venas, se nos va escapando la ilusión de un país respetado en el mundo. Como alguna vez lo fue, por otra parte. “La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”, como dice el tango, encierra un sentido crítico. Marchamos por el mundo avergonzados de nuestro presente, memoriosos de un pasado más ilustre, y con el dolor de habernos quedado a mitad de camino dejando a nuestros descendientes un legado inconcluso y pleno de incertidumbre. Es vergüenza por tener conciencia de lo que se fue, de lo que pudo haber sido en el futuro, de lo que pudo legarse a nuestros hijos. Y esa carencia de futuro, ese mea culpa que algunos todavía –escondidos tras sus cargos y su poder y presos de sus ambiciones electoralistas- no se animan a formular, no puede sino provocar dolor, desasosiego. Recelo, temor y desconfianza son los sustantivos que marcan nuestra impronta de hoy. Unidos en el espanto, como diría Borges. Y el problema no es que los demás desconfían de nosotros: el problema es que desconfiamos de nosotros mismos. Está la esperanza, claro. No hay males infinitos, ni verdades que permanezcan ocultas sine die. Pero una cosa es descorrer el velo a medias, con apariencia de búsqueda de verdad y justicia, y otra ir al meollo, al corazón de los problemas y solucionarlos definitivamente (aun con la provisoriedad propia de la naturaleza humana). La tentación de echarle la culpa a otros –léase el “Imperio”, “la sinarquía internacional”, “los fondos buitres”- , en adolescente e irracional actitud, ha quedado sepultada con este hecho macabro, del que sólo nosotros –por desidia, traición o lo que fuere- somos responsables. Cierto es que algunos son mucho más responsables que otros, y seguramente que Ud. amigo lector. Al que le quepa el sayo que se lo ponga, y quien quiera entender que entienda. “Cosas veredes amigo Sancho que farán fablar las piedras”, decía Don Quijote a su discípulo; expresión que probablemente quepa atribuirle al romancero derivado del Cantar de Mio Cid, cuando Alfonso VI le dice a Rodrigo Díaz de Vivar, cuando éste le propone conquistar Cuenca: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”. La expresión, cualquiera sea su origen, hace referencia a la perplejidad que nos invade al ver algunas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque íntimamente pensábamos que de ellas estaríamos exentos. Pero algo diré de positivo. Si este hecho despreciable nos causa perplejidad, estupor, dolor, desconcierto e impotencia, es porque Argentina –a pesar de todo y de ciertas páginas oscuras de su historia- tiene larga tradición y ganada reputación en la defensa de ciertos valores que, en otras latitudes, brillan por una ancestral ausencia. Si “la muerte de cada hombre me disminuye porque estoy involucrado en la humanidad”, como decía el poeta John Donne (1572-1631) es porque, a la mayoría de nosotros, y mal que mal, no nos resulta indiferente ni la muerte, ni el crimen, ni la corrupción, ni el fracaso como comunidad. Valga esto de consuelo. Pobre, lacerado y manchado con sangre, pero consuelo al fin.