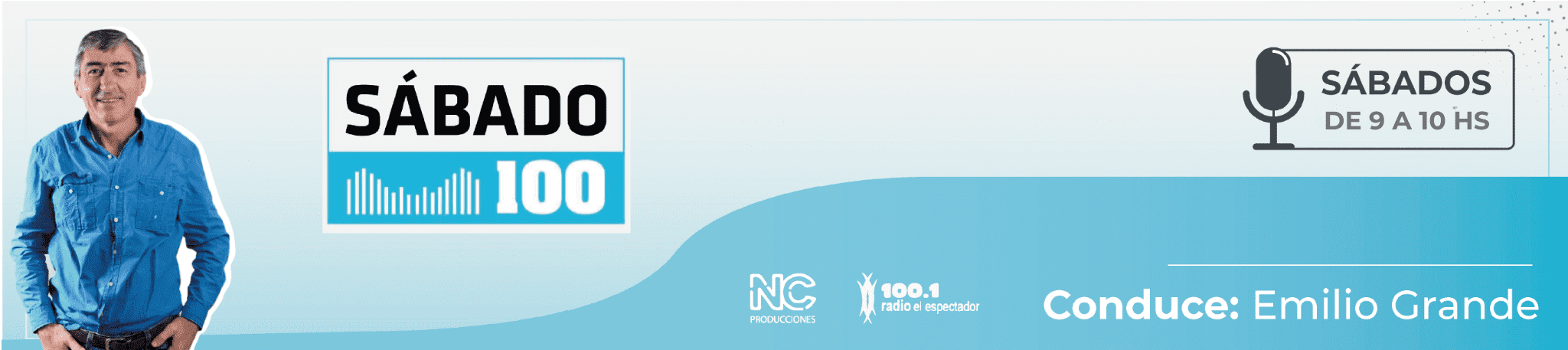Mensaje de María Reina de la Paz en Medjugorje del 25 de diciembre de 2009
¡Queridos hijos! En este día de alegría los llevo a todos ante mi Hijo Rey de la Paz, para que Él les dé su paz y bendición. Hijitos, compartan esa paz y bendición en amor con los demás. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!
Comentario
El Dios de Israel por medio del profeta Isaías anuncia la venida de un cierto niño que será príncipe de la paz. En otros pasajes el profeta se refiere al Mesías como rey de la estirpe de David. Por tanto, el Mesías es Rey o Príncipe de la paz. El pasaje primero aludido dice: “un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Is 9:6). En algunas traducciones en lugar de “Dios poderoso” se lee “Dios guerrero”. ¿Cómo podía ser eso, a la vez Dios Guerrero y Príncipe o Rey de Paz? La venida de Jesucristo develó el misterio. Ese niño nacido hace más de 2000 años en Belén de Judá, conocido luego como Jesús de Nazaret, sería quien traería la paz de Dios al mundo. La paz conquistada en la más cruenta de las guerras: la guerra contra Dios, la guerra contra un hombre Hijo de Dios, el Mesías, que lo llevaría a la muerte, voluntariamente aceptada y, a través de ella, al triunfo de su Resurrección.
Isaías (el segundo Isaías), en forma para muchos velada -tan velada que se rehusaron a reconocerlo como Mesías y que aún hoy es motivo de escándalo- presenta además la figura mesiánica en la misteriosa del Siervo Doliente de Yahvé (Is 53).
“El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados”, habla Dios por medio del profeta (Is 53:5). Es Cristo, el Siervo Doliente, que en la Pasión de la cruz, en el momento de mayor oscuridad, nos alcanza la victoria y nos trae la paz.
Ya no es el sacrificio ritual del templo por el que se consigue la expiación de los pecados. El sacrificio aceptado por Yahvé es el de la vida, voluntariamente entregada, de su Mesías, y el verdadero templo ya no el de piedra sino su cuerpo lacerado. De aquel templo no quedará piedra sobre piedra, apenas el Muro de los Lamentos.
En la hora de la muerte de Jesucristo, el velo del templo, el que estaba ante el Santo de los Santos, se rasga porque Dios ya no habita en él y porque el verdadero sacrificio acaba de ser consumado. El sacrificio es el de la vida del Hijo de Dios, de ese Salvador que ahora recordamos nació en la ciudad de David, de Él, el Mesías, el Señor.
Es el Rey de la Paz, el mismo Siervo de Yahvé que nos trae la paz, el que –como relata el cuarto canto de Isaías- será llevado a la muerte “con violencia e injusticia”, “herido de muerte por los pecados de su pueblo”, “contado entre los malhechores, él que llevaba los pecados de muchos e intercedía por los malhechores”. El Justo e Inocente que será desfigurado y despreciado a causa de sus sufrimientotes es nuestro Rey de la Paz. Rey de la Paz porque “el castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él”.
Cristo es la respuesta de Dios al dolor, a la muerte. Cristo es el único que transforma el escándalo del sufrimiento en misterio y misterio de salvación.
Una sola es la Persona de Cristo, Persona Divina, una sola la historia de la salvación, por eso la Navidad está unida a la Pasión y a la Pascua. Nació para morir por nosotros y resucitar para nosotros, para que tengamos la vida eterna. Es por su Pasión que nos llega la paz, la reconciliación con Dios y la victoria sobre la muerte. ¡Cómo no va a ser ésta la Buena Noticia! ¡Cómo no alegrarnos en esta y en toda Navidad!
No hay ninguna paz verdadera fuera de la de Dios, que es la de Cristo Jesús. El mundo no la conoce, suyas son sólo falsas paces. En épocas no lejanas se acuñaron slogans, meros slogans, que decían “hagan la paz no la guerra” o “haga el amor (entendiendo por sexo) no la guerra”. El típico irenismo, o sea pacifismo fácil, propuestas voluntaristas mentirosas que de pacíficas no tienen nada. No acaso de esas “revoluciones pacíficas” salió la muerte de la droga, la promiscuidad sexual, la degradación humana. Huecas y devaluadas palabras –paz, amor, vida- y gestos falsos de “todos nos amamos, somos buenos, nos deseamos la paz”. Ninguna paz es posible cuando el hombre está dividido en sí mismo y no tiene paz en su interior, cuando la libertad es la de un estilo de vida contrario a la moral, cuando está en guerra con Dios. Porque cuando se excluye a Dios de la vida, cuando sociedades que habían conocido al Salvador reniegan ahora del crucifijo -¡si es precisamente del Crucificado que nos viene la paz!-, cuando se dictan leyes abominables a Dios y se rebosa la copa de la ira divina haciendo del delito de aborto un derecho (es la ley que se acaba de promulgar en España), ¿qué paz pueden tener tales sociedades? ¿Qué paz puede dar quien mata y promueve la muerte?
Ninguna voluntad puede ser buena cuando va dirigida a la iniquidad y justifica la muerte del que no puede defenderse y vende ideologías maltusianas para promover muertes masivas bajo el eufemismo de control de la población.
Corromper el lenguaje es lo primero que hace Satanás. A las cosas no las llama por su nombre sino que les da nombres que tapen la oscura realidad. Y así se llama “interrupción del embarazo” al aborto, “muerte asistida” a la eutanasia, “tolerancia” a la perversión y complicidad con el mal, etc.
El salmista expresa la sed que el alma humana tiene de Dios (salmo 42) y luego dice “un abismo llama a otro abismo”. Es el abismo del amor de Dios, el anhelo que tiene del hombre que llama al otro anhelo inextinguible: el del hombre por Dios. Porque si el hombre anhela a Dios y tiene sed de trascendencia, no menos cierto es que Dios tiene también sed del hombre, de las almas que ha creado. Jesús anticipa en el diálogo con la samaritana –“dame de beber”- lo que manifiesta acabadamente en la cruz: “Tengo sed”. Esa sed que sirvió como programa de vida y de santidad a Teresa de Calcuta, hace eco a la sed de cada uno de nosotros por una vida que no acabe, por la recuperación del Edén perdido que nos devuelva la cercanía de Dios. Es la sed de paz del corazón humano y esa paz sólo puede darla Jesucristo. Ningún personaje de la historia sea religioso, de la filosofía o político ni ninguna deidad puede darnos la paz que Cristo nos ofrece. Solamente Él puede sellar nuestro corazón con esa plenitud que llamamos paz. La paz plena de Dios es la gran diferencia que hace a la conversión. Quien no se ha encontrado aún con Jesucristo no puede conocer la paz verdadera. La paz de quien responde al llamado a la conversión que Dios le hace, es la experiencia del corazón reconciliado con su Creador y Padre, por la Sangre del Cordero.
Convertirse, o más propiamente dejarse convertir el corazón por Dios, es acercarse a Jesucristo. Por eso y a eso nos está invitando maternalmente nuestra Reina de la Paz en este mensaje. A recibir la paz del único que nos la puede dar, a recibir su bendición divina.
Acercarnos al Señor es acercarnos al Cristo total, a toda su vida, toda su historia humana y su gloria divina y todo ello está encerrado en su presencia en la Eucaristía. La Eucaristía nos revela la plenitud del amor de Dios y nos lleva a responder a ese amor. En la Eucaristía está la encarnación, la muerte, el misterio pascual y la salvación. Es Dios que se ofrece a sí mismo. Es el don más sublime. Es “el sacramento en el que Cristo ha querido concentrar para siempre su misterio de amor”.
Descubrir el misterio de la presencia del Señor en la Eucaristía es no dejarla nunca más y emprender un camino diario de conversión, de paz, de íntimo gozo del corazón.
Al ofrecernos al Niño, la Santísima Virgen nos está ofreciendo la Eucaristía, es en María la Iglesia que ofrece el sacramento de salvación a la humanidad. La Eucaristía es la prolongación de la Encarnación. La Eucaristía es pan partido y compartido.
Dios nos bendice en cada aproximación que hacemos a Él, en cada Eucaristía, en cada adoración, en cada oración del corazón, en cada acto de amor. Y en cada bendición suya recibimos nosotros su paz, la paz que nos sella. Su bendición infunde en nosotros amor, generosidad, bondad. El amor, la generosidad, la bondad impulsan a no quedarse con el don sino a multiplicarlo dándolo, compartiéndolo.
Respondiendo a este llamado de nuestra Madre del Cielo recibiremos paz y bendición y seremos nosotros también paz y bendición para los otros.
Que de la plenitud de Jesús recién nacido ofrecido por su Madre, recibamos todos paz y bendición.
P. Justo Antonio Lofeudo
Colaboración de Carmen Beltramo de Rafaela.