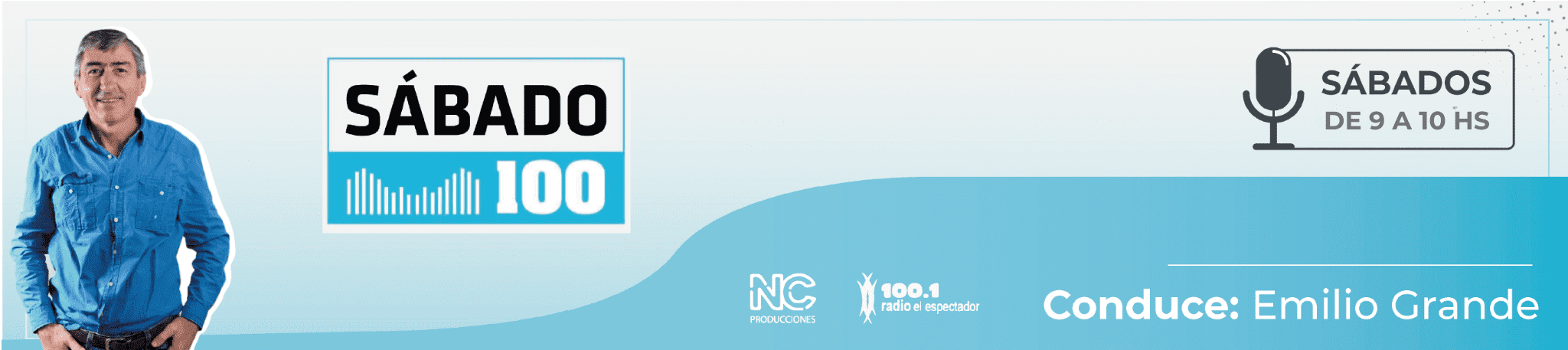Las raíces históricas del conflicto
La distribución de la riqueza producida por las exportaciones agropecuarias está en el centro de un debate económico que, una y otra vez, irrumpe en la realidad argentina. El historiador Tulio Halperin Donghi abordó ésa y otras claves del conflicto entre campo y gobierno, respondiendo vía e-mail a dos preguntas de La Nación.
-¿Por qué cree usted que la Argentina se encuentra otra vez en situación de asamblea generalizada, con cacerolas en las calles y en medio de una crisis política imprevista?
-Habría que remontarse muy lejos para inventariar todos los factores que llevaron a esta situación. Está en primer lugar, diría yo, el eclipse político de las fuerzas armadas, que no sólo incita a las fuerzas políticas a llevar el conflicto entre ellas a niveles que ya no corren peligro de inducir a aquéllas a reemplazarlas en el gobierno, sino que -cuando las crisis políticas o económicas alcanzan efectos que comienzan a parecer intolerables- sea eso que solía llamarse el pueblo o la ciudadanía, y ahora es conocido como “la gente” el que se entregue a intervenciones violentas a través de las cuales busca expresar lo que llama su bronca, animado a ello por el falso recuerdo de que fue su tenaz y heroica resistencia la que puso fin a la experiencia de terrorismo de estado vivida durante la última dictadura militar, cuando fue sobre todo la prodigiosa ineptitud de quienes la ejercieron la que los obligó finalmente a huir del poder. Cuando el presidente De la Rúa tuvo la insolencia de enfrentar mediante el estado de sitio la cólera popular que -suscitada por el súbito colapso de las finanzas nacionales- se había hecho dueña de la calle, la primera consecuencia fue una masacre policial seguida inmediatamente del fin de su presidencia, y de la apertura de una etapa en que la Argentina vivió de veras en estado de asamblea. Cuando la movilización popular comenzaba a amainar, el asesinato policial de dos manifestantes vino a devolverle una intensidad que persuadió al doctor Duhalde de la necesidad de abreviar su gestión al frente de la presidencia que había quedado vacante, ya que sólo un rápido llamado a elecciones podía aventar la amenaza que esa situación estaba haciendo pesar sobre su cabeza, y esa segunda experiencia vino a confirmar que la Argentina vivía una situación inédita en que el Estado sólo retenía el monopolio de la violencia a condición de renunciar a usarla.
Esa situación no había cambiado cuando el doctor Kirchner asumió la presidencia, y dura en lo esencial hasta hoy. Desde luego, las consecuencias fueron menguando paulatinamente; la más duradera fue la capacidad que retenían organizaciones surgidas durante la crisis y estaban adquiriendo otras más tradicionales, desde sindicatos de obreros y empleados hasta asociaciones estudiantiles, para imponer inesperadas trabas al tránsito, creando un mal humor bastante generalizado, pero no lo bastante intenso para suscitar reacciones violentas. El nuevo gobierno no buscó cambiar esa situación, en parte porque tenía buenos motivos para desconfiar de la lealtad de las instituciones a través de las cuales el Estado ejerce esa violencia sobre la cual reivindica un derecho monopólico, pero en parte también porque esperaba compensar con el apoyo de las organizaciones surgidas de la crisis el que no recibía en medida suficiente de las sindicales y de las máquinas políticas del justicialismo.
Durante más tiempo de lo que hubiera parecido esperable, esa situación inédita no comenzó a alcanzar las consecuencias que hubieran sido esperables. En rigor, comenzó a entrar en terreno peligroso cuando pasó a dirimirse en ese terreno el conflicto planteado con Uruguay en torno a las usinas pasteras; pronto iba a descubrirse qué difícil iba a ser poner fin a una situación en que un grupo de vecinos de Gualeguaychú había conquistado y en los hechos ejercía un inapelable derecho de veto sobre algunos de los temas más delicados de la política exterior argentina mediante el sencillo procedimiento de instalarse periódicamente con sus reposeras en un puente internacional.
Hoy en medio de un clima colectivo que todos contribuyen a hacer cada vez más tenso, quienes desafían al Gobierno han descubierto que nada les impide conducirse como quienes lo apoyan, y aunque cabe celebrar que las truculentas amenazas que intercambian unos y otros no se reflejen sino en mínima medida en los hechos, es ya suficientemente deplorable que ayuden a perpetuar un conflicto que si no se encuentra modo de cerrar prontamente logrará que la Argentina deje pasar de largo una oportunidad que, como sostiene con toda razón nuestra presidenta, sólo es comparable a la que conoció, y por cierto no dejó pasar de largo, hace un siglo.
-¿Cómo describiría al campo como actor político en la historia argentina, antes visto como baluarte de la oligarquía ganadera y hoy presentado por el Gobierno como el sector que se opone a la distribución de la riqueza?
-Desde antes que la Argentina fuese la Argentina, el interés rural invocó su condición de único productor de los bienes que permitían a las tierras del Río de la Plata insertarse en el comercio mundial para presentar a los productores rurales como los únicos cuya actividad agregaba algo valioso a la riqueza nacional; comenzaron tan pronto a hacerlo que pudieron apoyarse para ello en la doctrina económica de los fisiócratas del setecientos. Cuando la doctrina clásica pasó a caracterizarlos como beneficiarios de rentas de monopolio, respondieron a esa caracterización, que juzgaban calumniosa, insistiendo aún más en los titánicos esfuerzos que les habían permitido vencer las resistencias de una naturaleza indómita para crear en las pampas uno de los mayores centros agrícola-ganaderos del planeta, y desde entonces siguen oponiendo esa imagen heroica a la que los representa como integrantes por excelencia de nuestra clase ociosa. Ese debate ya rutinario es alimentado por conflictos que no son nuevos, y que giran en torno a la distribución dentro de la sociedad argentina del excedente producido por las exportaciones agropecuarias.
Esos conflictos, sin embargo, tardaron en perfilarse con bastante nitidez para que los distintos sectores rurales los percibieran como más serios que los que los dividían internamente. Así ocurría en el campo de la política monetaria, en que cada medida, así fuera implícitamente, venía a arbitrar entre el interés de las masas consumidoras y el de los rurales. Pero había muy pocos motivos para que éstos se movilizaran a favor de sus intereses comunes cuando, sin necesidad de que lo hicieran, las medidas más significativas tomadas en ese campo en la segunda mitad del siglo XIX -los dos retornos a la convertibilidad de la moneda de papel- habían buscado evitar el peligro de que una excesiva valorización del peso, que hacía más accesible a las masas populares los bienes de consumo entonces predominantemente importados, disminuyera los provechos que estaban estimulando la expansión del sector agropecuario.
La crisis de 1929 vino a cambiarlo todo en este aspecto, al obligar al Estado a ejercer un arbitraje -ahora no sólo explícito sino permanente- entre los intereses del sector rural en su conjunto y los de otros (en primer lugar el industrial) que compensaban en parte con su mayor dinamismo la ya irremediable pérdida de velocidad del agropecuario. En ese marco nuevo, la revolución peronista iba a ganar el favor de las mayorías populares urbanas sin sufrir pérdidas significativas en el apoyo de las de las cuencas cerealeras, arbitrando a favor de las primeras al mantener muy alto el valor internacional del peso y compensando las pérdidas de las segundas a través de la congelación de los arrendamientos.
Esa solución no impidió que ya se diera algún anticipo parcial del actual conflicto. Ocurrió en 1947, cuando la Federación Agraria, entonces expresión de los chacareros arrendatarios, llegó a amenazar con quemar la cosecha para la cual el Gobierno había fijado precios que encontraba insatisfactorios; y luego de un breve intercambio de amenazas cada vez más truculentas obtuvo un modesto reajuste de los precios que objetaba con tanta energía. Poco después desaparecía la ocasión para nuevos conflictos al cesar la breve bonanza exportadora de posguerra, y sólo después de que en 1963 se cerró la etapa de precios y volúmenes deprimidos abierta más de diez años antes, esa oportunidad vino a repetirse. Eso hizo posible que en 1967, siendo presidente el general Onganía y ministro de Economía el doctor Krieger Vasena, se introdujera por primera vez el régimen de retenciones que está en el origen del actual conflicto, en ese caso para financiar un ambicioso plan de obras públicas destinado a revitalizar otros sectores de la economía, sin provocar por cierto reacciones como la que ha desencadenado la reciente iniciativa del ministro Lousteau.
Si esas reacciones no se produjeron entonces y sí ahora es, en parte, porque no se había completado aún la transformación social de la que fue teatro la pampa húmeda a partir de la revolución peronista. Debido a los efectos de la congelación de arrendamientos -sólo derogada por el gobierno del general Onganía-, los chacareros en tierra ajena no tenían ya una presencia numéricamente dominante en esa sociedad, pero estaban apenas comenzando la expansión de la agricultura en tierras antes ganaderas y los avances de la mecanización -con su consecuencia en el despoblamiento de los campos- que iban transformar profundamente el paisaje social de la pampa húmeda, despojando a sus conflictos internos de la gravitación que habían tenido en el pasado, aunque ya por entonces se habían atenuado lo suficiente: cuando el general Lanusse ofreció la secretaría de agricultura al presidente de la Sociedad Rural, éste le sugirió que designara en su lugar al de la Federación Agraria, que se guiaría en su gestión por criterios muy parecidos sin que pudiera reprochársele su pertenencia a la oligarquía terrateniente. La consecuencia es que hoy la defensa de la prosperidad “del campo”, una prosperidad que se percibe, mejor que en el mismo campo, en los centros urbanos menores, en los cuales -mientras luego del derrumbe de 2001 el Apocalipsis parecía haberse desencadenado en las grandes ciudades de la región- seguía reinando un aire de normalidad, prosperidad y tranquilidad que hacía difícil creer que formaban parte del mismo país, y que ha alcanzado también finalmente a la que fue sólo anteayer capital de los cereales (y del peronismo) y hoy es socialista capital de la soja, es capaz de movilizar en Rosario a muchedumbres que no tienen necesariamente parte directa en el conflicto, pero perciben muy bien hasta qué punto esa prosperidad ha repercutido positivamente en sus vidas.
Es entonces quizá un poco injusto achacar a la indudable torpeza con que el Gobierno se ha manejado a lo largo del presente conflicto la solidez que conserva el movimiento de protesta, que se debe más bien a que -por desigual que sea la distribución de los frutos de la “prosperidad del campo”- ésta ha alcanzado a sectores mucho más amplios de la sociedad de la pampa húmeda de lo que sostiene (y sin duda cree) la señora Cristina Fernández de Kirchner.
Fuente: suplemento Enfoques en el diario La Nación, 22 de junio de 2008.