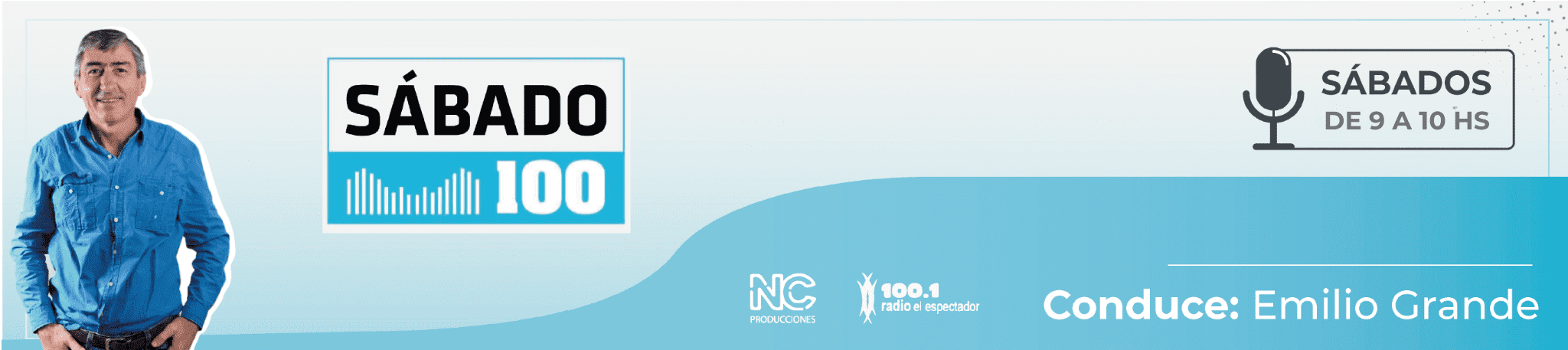La retórica nacionalista
Se trata del editorial de la revista Criterio de Buenos Aires. Lo grave de la situación actual es –análoga en este sentido a la de 1982– la ausencia de un sólido discurso alternativo que aun apelando al legítimo amor por la patria y la nación –que no tiene nada de cuestionable, sí el chauvinismo– pueda explicar las falacias del que agita el oficialismo.
Ante la nacionalización de YPF la oposición no ha planteado alternativas, y quedó encerrada como muchos dirigentes políticos en 1982 frente a la guerra de Malvinas. Ayer y hoy, criticar esas decisiones parece ser una traición a la patria. La nación es una comunidad imaginaria, sostiene el historiador Benedict Anderson, destacado especialista en estudios sobre nacionalismo y relaciones internacionales. A diferencia de las comunidades “cara a cara”, la nación constituye una abstracción difícil de asimilar. La idea de que los argentinos tenemos en común historia, identidad e intereses, y el pensamiento complementario de que esa historia, esa identidad y esos intereses son diferentes de los de los habitantes de los países limítrofes, son construcciones labradas en el tiempo y no sin ciclópeos esfuerzos pedagógicos. Un diálogo de la película argentino-española Revolución. El Cruce de los Andes lo ilustra: después de que el periodista hace varias alusiones a la patria, cuando en 1880 entrevista al anciano guerrero de la independencia que siendo adolescente cruzó los Andes y conoció a San Martín, el viejito le dice “Digamé, ¿qué es para usted la patria?”. Y le explica, palabras más, palabras menos: “Los que cruzamos los Andes éramos la mitad chilenos y la mitad de las Provincias Unidas”. En 1817, cuando se cruzó la Cordillera, “argentino” seguía significando rioplatense. En su testamento, José Gervasio de Artigas se definió “argentino, nacido en la Banda Oriental”. A partir de aquellas primeras décadas del siglo XIX, lenta y trabajosamente, se fue construyendo un país. El vocablo “nación” cambió de significado: a partir de su definición contractual (como decía Emmanuel Joseph Sieyès durante la revolución francesa y repitiera Juan Ignacio Gorriti en el congreso de 1824-1827, siempre palabras más y palabras menos: “gente que se asocia para vivir bajo un mismo gobierno y una misma ley”) fue adquiriendo –romanticismo mediante– connotaciones culturales: identidad común labrada por la historia. La historiografía fue protagonista de ese proceso: Bartolomé Mitre remontaría al remoto pasado colonial la existencia de una identidad nacional. Lo anterior no significa que la nación sea mentira: todos los discursos se construyen, y muy a menudo se apela a la historia –y también a menudo a los nada históricos adverbios “siempre” y “nunca”– para legitimar lo que se ha construido. Por otra parte, la historia importa y mucho: hay naciones que a lo largo de siglos se han constituido en Estados y Estados que han constituido naciones, o han intentado hacerlo, con mayor o menor éxito. El filósofo político Bhiku Parekh llama a éstos últimos “Estados nacionalistas”. La Argentina es un caso paradigmático: un territorio muy desigualmente poblado, con amplias zonas desérticas en el siglo XIX que había formado parte –marginal– del imperio español, fue ocupado progresivamente por comunidades de origen europeo que sometieron a la población originaria. Estos contingentes de muy diverso origen geográfico –también mayoritariamente europeo entre 1870 y 1914– tenían pocas razones para asumir una identidad nacional argentina que suplantase su identidad aldeana, regional o nacional propia. El esfuerzo que realizó la clase dirigente para “nacionalizar” a esas masas de origen inmigratorio –en especial a los descendientes– fue gigantesca: se apeló a la escuela, al servicio militar, al voto, a la Iglesia y a una liturgia patriótica que consumía porciones ingentes del tiempo de escolares y educadores. En otros países no costó menos: México apeló al pasado azteca y a la Virgen de Guadalupe –que ya a comienzos del siglo XVIII se consideraba patrona de las Iglesias (y por lo tanto de las comunidades) novohispanas–, y Perú evocó la genealogía incaica y a Santa Rosa de Lima, conteniendo en su seno sin embargo, a poblaciones indígenas nutridas y heterogéneas a las que la idea de nación les resultaba más difícil de asimilar que a los criollos. En fin: el nacionalismo puede ser entendido de muy diferentes modos. Todo discurso sobre la nación es una construcción; lo que cambia es el uso que se le da. Puede recurrirse a él para generar solidaridades que de otro modo no tienen por qué existir; puede usárselo para disfrazar otros intereses. Los militares lo invocaron a partir de 1976 para masacrar a miles de personas (hablaban de “patria para preservar la nación” y, paradójicamente, la República y la democracia) y en 1982 para conducir al país a una guerra que tuvo por principal objeto salvar a la dictadura de una crisis sin embargo terminal. Muchos de los que en los ‘90 celebraron las privatizaciones en nombre de un achicamiento del Estado que creían indispensable para garantizar la estabilidad y el crecimiento económicos, hoy descubren que la nacionalización de YPF es un deber patriótico irrecusable. En efecto, también se construyen discursos en esta línea con proyecciones de futuro sesgadas. No se trata de un fenómeno sólo argentino: basta echar una mirada a la antigua Europa –que inventó la idea de nación– para advertir que los discursos nacionalistas se usan también hoy para legitimar la ocupación británica de Malvinas, para achacar la crisis económica a los extranjeros y juntar votos prometiendo una política de inmigración menos generosa, para disimular que el salario real de los ciudadanos es cada vez más bajo y que el Estado de bienestar se va convirtiendo en un lindo recuerdo. Sirve para hacer creer a los españoles que los intereses de Repsol son suyos, y es tan convincente que hasta aparecen pintadas antiargentinas y en algún bar de Andalucía se ha prohibido la entrada a nuestros conciudadanos. Los Estados Unidos son otro ejemplo: la “América para los americanos” y el destino manifiesto legitimaron la política imperialista y justificaron ocupaciones militares y masacres. Si se observa el contexto más cercano en tiempo y espacio, el discurso kirchnerista en torno a la situación de los recursos energéticos puede servir de ejemplo. Su retórica nacionalista esconde una política que condujo al país de su condición de exportador de combustibles a la de importador. Oculta, además, las imprecisiones del proyecto energético: de dónde van a salir los recursos para reactivar la producción del sector después de años de desoír las advertencias de quienes nunca dejaron de señalar el fracaso que se aproximaba. La oposición, incapaz de proponer alternativas, ha quedado encerrada como quedó la clase política en 1982 con la guerra de Malvinas. Entonces, declarar el desacuerdo con la guerra era crimen de lesa patria, como lo es hoy criticar la nacionalización de YPF. Algunos apenas se animan, tímidamente, a cuestionar las formas de la expropiación. De nuevo la camiseta, el bombo, la pancarta, la hinchada de fútbol. Achacar la situación actual al oficialismo es, por todo ello, superficial. Existe en el país una larga tradición nacionalista a la que apelar para justificar –como se hace en todas partes– medidas de gobierno que de otro modo son difíciles de explicar. Han apelado a la causa nacional federales y unitarios, liberales y conservadores, radicales y peronistas, militares y guerrilleros, alfonsinistas y menemistas, kirchneristas y antikirchneristas. Lo grave de la situación actual es –análoga en este sentido a la de 1982– la ausencia de un sólido discurso alternativo que aun apelando al legítimo amor por la patria y la nación –que no tiene nada de cuestionable, sí el chauvinismo– pueda explicar las falacias del que agita el oficialismo.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, Nº 2382 » JUNIO 2012.