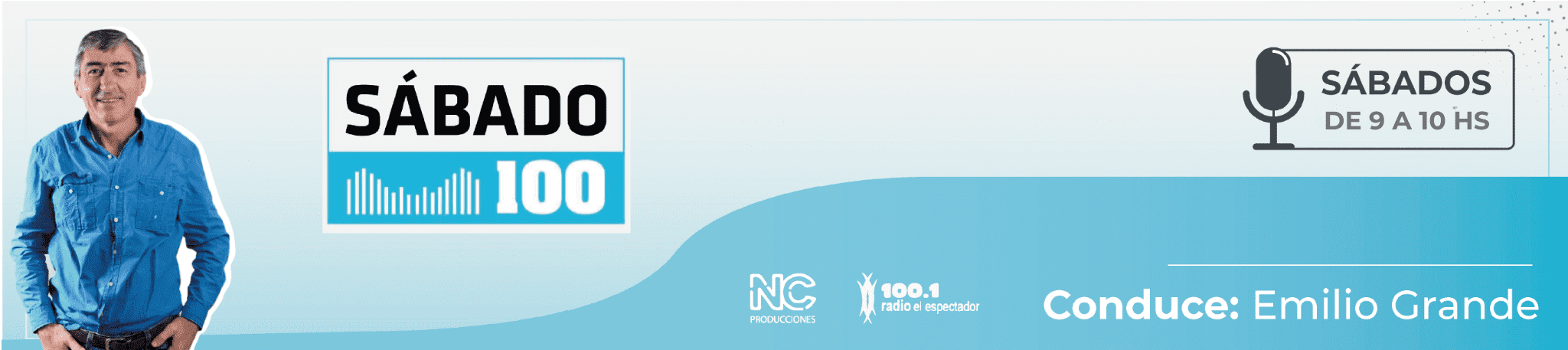La pobreza en la larga crisis del país
¿Qué hacer con los pobres? ¿Cómo reabsorber este mundo de la pobreza y recuperar la sociedad integrada que supimos tener? La tarea implicará una batalla, seguramente muy dura, contra todos los que viven de los pobres. Es la gran tarea de cualquier gobierno que, desde 2015, se proponga volver a una Argentina normal. Modificar esta situación requiere la concentración de recursos estatales y la organización de todo lo que pueda aportar la sociedad a través de sus organizaciones voluntarias.
Por Luis Alberto Romero (Buenos Aires)
Por Luis Alberto Romero.- La desocupación y la ausencia del Estado han permitido el desarrollo de un mundo en torno a la pobreza, con consistencia propia, a partir de los años ‘70. La pobreza es una lacra que nos interpela. Un tercio de nuestros compatriotas vive por debajo de esa línea, y una parte de ellos son indigentes. También constituye un serio desafío: en el mundo de la pobreza se desarrollan, sin límites ni contenciones, problemas tan generalizados como el tráfico y consumo de drogas o la manipulación del sufragio. Además, para muchos la pobreza social no es una calamidad sino la ocasión de importantes beneficios, y lejos de tratar de reducirla, prefieren mantenerla. El mundo de la pobreza es relativamente nuevo, y muy propio la larga crisis argentina iniciada en la década de 1970. Hasta entonces la sociedad se había caracterizado por su homogeneidad y relativa integración, por la ausencia de fracturas profundas y por una sostenida movilidad ascendente. Absorbió sin grandes inconvenientes a los inmigrantes europeos a fines del siglo XIX y a los provenientes de los países limítrofes, desde mediados del siglo XX, así como a los migrantes internos desde 1930. En aquel país hubo empleo para casi todos, así como oportunidades para mejorar y ascender, con seguridad concretadas en los hijos o en los nietos. El sistema educativo y el de salud –dos grandes creaciones de un Estado potente– fueron instrumento principal para esa integración, al igual que las políticas sociales de la segunda posguerra. No faltaron conflictos, pero una parte de ellos –quizá los más enconados– tuvieron que ver precisamente con la acelerada integración de nuevos contingentes, que querían participar de beneficios antes reservados a grupos más reducidos. Otros conflictos, más duros, provenían de la capacidad de los distintos grupos para defender sus intereses ante el Estado y presionarlo para arrancarle franquicias y subsidios. Precisamente en el Estado comenzó la larga crisis en que vivimos. Sobrecargado de demandas al comienzo de los años setenta, fue objeto de una sistemática jibarización, que inició la dictadura militar, y que se prolonga hasta hoy. Desde 1976, y al compás del achicamiento del Estado, la Argentina experimentó un giro copernicano que modificó el perfil de su sociedad. La reducción de subsidios y la apertura económica desencadenaron el desempleo industrial, inicialmente compensado con la obra pública. En los noventa se agregó la privatización de empresas estatales, que agregó otra masa de desocupados. El país, abierto a los ciclos financieros internacionales, experimentó alternativamente breves períodos de euforia y duras crisis, como en 1989 y 2001, que fueron dejando un tendal adicional de gente empobrecida o quebrada. La antigua sociedad integrada y móvil se escindió. Hubo ganadores –no pocos– y perdedores. A los primeros se los vio en los countries y en los shoppings, y disfrutaron servicios privados de educación, salud y seguridad. Los segundos fueron sumándose al mundo de los pobres. La socióloga María del Carmen Feijóo trazó hacia 2000 un cuadro del complejo mundo de los pobres en el Gran Buenos Aires. Donde había grandes fábricas o pequeños talleres aparecieron los hipermercados y los quioscos. Quienes se quedaron sin vivienda ocuparon tierras fiscales, con frecuencia inhabitables, donde instalaron nuevos asentamientos. Quienes cobraron buenos despidos encontraron en el taxi o en el quiosco una alternativa transitoria. Trabajadores desocupados y nuevos migrantes se mezclaron con talleristas o pequeños comerciantes arruinados, así como empleados, docentes o profesionales. La deserción del Estado completó el panorama de desolación. Acosado por un déficit insoluble, redujo las jubilaciones, desatendió sus hospitales, utilizó sus escuelas para dar de comer, y toleró las prácticas corruptas de sus fuerzas de seguridad. Desde 2003, la soja trajo alivio a la economía y al fisco, y el Estado recuperó capacidad de acción. La reactivación económica mejoró el empleo y el gobierno volcó una masa importante de subsidios a los pobres. Pero fue insuficiente: la desocupación fue remplazada por empleo informal, en condiciones muy duras, y los subsidios siguieron el modelo focalizado instaurado en los noventa. El Estado podía apagar incendios pero era incapaz de restablecer las políticas universales. El mundo de la pobreza, constituido a partir de la desocupación y el retiro del Estado, ha llegado a tener una consistencia propia: formas de vida, valores y cultura singulares y consolidados, que son impermeables a los tibios estímulos estatales. Jorge Ossona ha dibujado un cuadro sugestivo de la nueva sociedad de los pobres. La sociabilidad y la cooperación se desarrollan densamente en torno de comedores y cooperativas, grupos parroquiales o evangélicos, centros culturales, clubes de fútbol, o simplemente barras juveniles; también están las organizaciones piqueteras. En torno de estas instituciones la sociedad procura subsistir, sobre la base de la solidaridad y la organización, y también la jefatura. El jefe sobresale por su fuerza –los llamados “poronga” –, por su habilidad y sobre todo por su capacidad para imponer orden y una cierta legalidad, y para asegurar la subsistencia del grupo. Los ajenos los llaman “referentes”. Los viejos valores de la sociedad integrada están trastocados. Hay quienes los mantienen, o se aferran a ellos como signo de una respetabilidad desgarrada, pero para muchos la educación o el trabajo estable han dejado de tener sentido. Los pocos que lograron salir de ese mundo no lo hicieron estudiando sino por otras vías, como el fútbol. Lo lícito y lo ilícito, frecuentemente confundidos en un país “al margen de la ley”, al decir de Carlos Nino, se entrelazan estrechamente entre los jóvenes, que pueden alternar, como mostró el sociólogo Gabriel Kessler, un trabajo informal, un pequeño delito y un interludio de vagancia, cerveza y paco. Asociados, conforman barras más organizadas, como las que se forman en torno de los clubes de fútbol. El delito organizado –como el robo de autos o la piratería del asfalto– suelen encontrar allí complicidad y refugio, sobre todo si también están implicados los agentes del orden y la ley, los policías, que suelen ser parte de esa legalidad gris. En 2001 este mundo se hizo visible. Fueron los piqueteros, los cartoneros y los que hicieron su vivienda en calles y plazas. Los piqueteros popularizaron una forma de visibilidad –los cortes de calles y rutas– que además servía para presionar al Estado. Las dádivas estatales, bajo la forma de subsidios, servían para sofocar transitoriamente los focos de conflictividad. Los subsidios aumentaron con la bonanza reciente, pero el mundo de la pobreza ya está consolidado. En parte, porque muchos han encontrado la forma de obtener allí beneficios importantes, incluyendo a agentes del Estado y gobernantes. El emporio comercial de La Salada –que se reproduce en otras partes– remite no sólo a un voluminoso comercio al margen de los impuestos sino al empleo de mano de obra informal, frecuentemente sometida a las duras condiciones del “trabajo esclavo”. Son pobres que producen para el consumo de otros pobres, nutriendo a la vez cajas políticas o personales. El tráfico de drogas ha encontrado también allí un ámbito para consolidarse y crecer: hay lugares inaccesibles, que se usan para montar cocinas; los jóvenes pueden integrar las redes de comercialización y a la vez el mercado de consumo del destructivo paco. Los pobres también son hoy una pieza central de la política. Las organizaciones partidarias han adecuado sus estructuras a la pobreza. Las de origen peronista lo han hecho con notable eficacia, imbricando el aparato administrativo con las redes que articulan la sociedad pobre. Del intendente de un partido del conurbano depende una cadena de intermediarios en cuyos extremos están los “punteros”, que en cada rincón establecen relaciones con los “referentes” sociales. En esos circuitos íntimos circulan recursos o favores del Estado –pequeñas franquicias, planes asistenciales, empleos ínfimos, alimentos– y se recibe a cambio una solidaridad política imprecisa y amplia, que en tiempos electorales se traduce en votos, negociados en “paquetes”. Por ese camino, los recursos del Estado con los que el gobierno hace política se transforman en los votos necesarios para su legitimación. ¿Qué hacer con los pobres? ¿Cómo reabsorber este mundo de la pobreza y recuperar la sociedad integrada que supimos tener? La tarea implicará una batalla, seguramente muy dura, contra todos los que viven de los pobres. Y sin embargo, es la gran tarea de cualquier gobierno que, desde 2015, se proponga volver a una Argentina normal. Modificar esta situación requiere la concentración de recursos estatales y la organización de todo lo que pueda aportar la sociedad a través de sus organizaciones voluntarias. Requiere restablecer las políticas universales, robustecer la ley y asegurar el empleo. Requiere, sobre todo, reconstruir la organización estatal, que es la herramienta con que los gobiernos operan y con la que la sociedad establece y desarrolla emprendimientos de largo aliento. No es fácil, pero como suele decirse, las cosas fáciles ya están hechas.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, Nº 2395 » AGOSTO 2013.