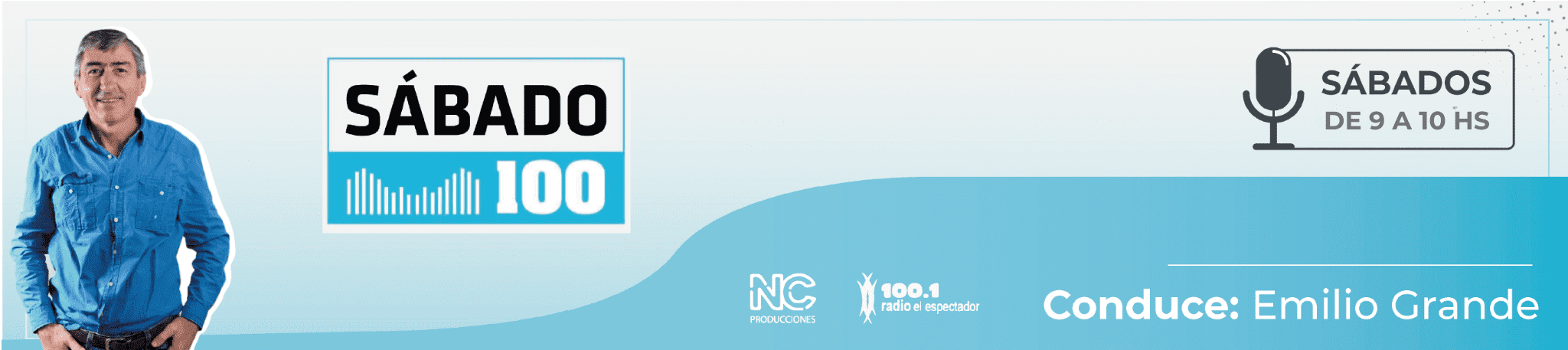La Nación que podemos
La crisis de 2001 ha provocado debates y reflexiones que, como sociedad, teníamos postergados. Algunos de ellos han calado hasta nuestra identidad misma como nación, nuestra construcción como comunidad política, nuestro quehacer como proyecto colectivo. Un riesgo no menor sería concentrarnos de manera excesiva en nosotros mismos, al punto de creer que todo lo que nos sucede tiene que ver con la excepcionalidad de ser argentinos. Quisiera aportar, desde el diálogo sincero, en torno de ciertos desarrollos de la ciencia política y principios de la enseñanza social cristiana.
Nación, historia y destino
Posiblemente el interrogante más profundo planteado en este tiempo es el que surge del documento La nación que queremos (2001), cuando los obispos se preguntaban: “¿Queremos elegir nuevamente ser argentinos?”. Tal interrogante descansa sobre la concepción de que la nación implica un acto firme y renovado de la voluntad, tanto individual como colectivo. Al decir del cardenal Bergoglio, “ser un pueblo supone, ante todo, una actitud ética que brota de la libertad” 1. Nos coloca así frente a la posibilidad de asumir y renovar nuestra condición de seres humanos libres y autónomos insertos en un momento histórico, y de ciudadanos comprometidos y responsables en la construcción de una comunidad política particular. En el contexto de la crisis, implicaba un doble cuestionamiento: ¿queremos seguir siendo este pueblo, esta comunidad histórica, esta sociedad política? ¿Desea cada uno seguir perteneciendo, con todas sus implicancias, a esta nación, y no a otra? Ambas preguntas admiten la posibilidad de responder que “no”, de decir “basta”; suponen la contingencia… Abren la chance a que un individuo se marche a otro país; que una nación, quizás, puede dejar de ser tal. Implica nada más y nada menos que la posibilidad misma, como persona y como comunidad, de un futuro abierto, de un destino por escribir… Sin embargo, tamaño interrogante no ha sido llevado hasta sus últimas consecuencias a la hora de pensar la nación que queremos. O mejor, a la hora de pensar seriamente, como paso previo, si queremos ser nación. Es como si aquel mismo razonamiento se hubiera detenido frente al abismo real que conlleva el cuestionamiento. A mi modo de ver, lo que ata y no permite el vuelo del pensamiento, y el eventual salto de la voluntad, es la misma cosmovisión de las cosas: el modo de entender la nación, de concebir la política, de pensar el futuro. Allá por el año 2000, en el documento Jesucristo, Señor de la historia, decían los obispos: “En tiempos marcados por la globalización, no debe debilitarse la voluntad de ser una nación, una familia fiel a su historia, a su identidad, y a sus valores humanos y cristianos”. En La nación que queremos, manifestaban: “sabemos que una Nación es una comunidad de personas que comparten muchos bienes, pero, sobre todo, una historia, una cultura y un destino común. Por ello debemos volver a la raíz del amor que teje la convivencia social, entendida como ‘un llamado de Dios’ ”. Es decir que la nación se entiende y explica a través de nociones como familia, fidelidad a su identidad, historia compartida, cultura propia, destino común. Son conceptos que dejan trasuntar cierta homogeneidad, cierta organicidad. Y por ello dificultan el pensamiento de lo distinto y de lo contingente. La concepción de la nación como familia erosiona la oportunidad de pensar y aceptar sinceramente lo distinto dentro de la comunidad. Y la presentación de la nación como historia común hace aparecer el futuro como necesario, inevitable. A esta altura, la posibilidad de interrogarnos con libertad y responsabilidad si queremos ser nación, comienza a alejarse. Más aún, en este mismo esquema de razonamiento, parece que la existencia misma de una historia, una cultura y un destino común abren casi de modo necesario el camino para pensar la nación que queremos ser. Esto es, que se puede pensar, discutir y diseñar un proyecto común de nación. En efecto, nuestros mismos pastores nos decían en mayo de 2001: “¿Quién piensa el futuro de la Argentina? ¿Cuál es el proyecto de país que oriente nuestra acción?” (Algo inédito). Un amplio y heterogéneo abanico de personalidades de nuestra sociedad comparten hoy una preocupación similar y abogan por la conveniencia de tal emprendimiento. ¿Qué problema se plantea? Considero que tanto la concepción de una nación homogénea y orgánica en su modo de pensar y valorar, como la de un proyecto nacional, presentan tres dificultades potenciales. Por un lado, como Iglesia y comunidad de fe en la Argentina, entrañan el riesgo, ya advertido por el mismo episcopado al hablar sobre la definición del bien común en 1982, de “proyectar sobre la comunidad plural de la nación la misma exigencia de unidad que la Iglesia reclama de sus miembros” (Iglesia y comunidad nacional, 84). En segundo lugar, y cercano a lo anterior, conlleva el peligro de considerar que hay “una” salida, “una” solución, “un” camino, para superar nuestras dificultades. En el fondo, es el peligro del pensamiento único, de las respuestas hegemónicas. Finalmente, encierran la amenaza de pensar que tal salida, solución o camino, cualesquiera sean, están “a la mano”, de algún modo cerca de nosotros, y lo que su consecución requiere es la deposición de intereses, la disposición de la voluntad, el aporte de ideas y el diálogo que las integre. Recientemente comentaba Enrique Iglesias, presidente del BID durante los últimos 17 años, sobre aspectos de la política latinoamericana: “los políticos suelen obsesionarse con la búsqueda de un nuevo modelo, de la solución, del paradigma mágico”.
Comunidad política, diversidad y contingencia
Comparto con la enseñanza social de la Iglesia, el principio aristotélico de que la amistad social es la base de la vida en la comunidad política. En el siglo XX, Hanna Arendt establecía el “estar juntos” como condición ineludible de la política. Pero tanto para el uno como para el otro, tal comunidad tenía sus límites. En primer lugar, el problema de la diversidad. Ya Aristóteles criticaba a Platón en el libro II de La Política por asemejar la comunidad a una unidad. “Respecto de la tesis de que lo mejor es que toda la ciudad sea lo más unitaria posible… es evidente que al avanzar en tal sentido y unificarse progresivamente, la ciudad dejará de serlo. Porque por su naturaleza la ciudad es una cierta pluralidad, y al unificarse más y más, quedará la familia en lugar de la ciudad, y el hombre en lugar de la familia”. Para Hanna Arendt, “la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres”. Más aún, Arendt critica la utilización de la figura de la familia para comprender la política: “este deseo conduce a la perversión fundamental de lo político, porque a través de la utilización del concepto de parentesco, se suprime la cualidad fundamental de la pluralidad”. El pensamiento moderno no ha destacado sólo el aspecto de la diversidad, sino también el del antagonismo. Para Hobbes, la diversidad de los intereses individuales genera conflicto permanente, lo que hace necesario un Leviatán con fuerte poder coercitivo que organice la vida en común a fin de asegurar a cada uno la búsqueda y satisfacción de tales intereses. Para Rousseau esa diversidad es tal que es necesario subsumir todos los intereses particulares bajo una voluntad general que las plenificará, aun contra ellos mismos, “forzándolos a ser libres”. Del otro lado del océano, en época cercana, James Madison prefiere aceptar el dato de la realidad: la diversidad y el antagonismo de intereses y percepciones conduce a la existencia de las facciones. “Una facción es cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o minoría, que están movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en su conjunto”. Para Madison, esto no es sólo un dato de la vida en la comunidad política, sino que además, por ser tal, no puede eliminarse: “las causas del espíritu de facción no pueden suprimirse, y el mal sólo puede evitarse teniendo a raya sus efectos”. La concepción de la nación como familia, identidad cultural y futuro colectivo no sólo enfrenta dificultades conceptuales, sino también de carácter histórico. La organización de una nación tiene un profundo carácter contingente y eventualmente conflictivo. Es decir, lo que luego percibimos como una comunidad histórica, con una cultura común y con un destino común, pudo no haberlo sido. La historia de nuestros orígenes como Estado independiente así lo confirma. Más de un país que hoy limita con nosotros (Bolivia, Paraguay y Uruguay) pudo haber sido parte de nuestra república. En tanto, Buenos Aires pudo no haber sido parte de la actual Argentina; fue unido más bien por la fuerza de las lanzas. Urquiza pensó en más de una ocasión en separarse del resto de la Confederación. En los Estados Unidos sucedió algo similar: cinco o seis años después de la revolución norteamericana, para muchos patriotas de las distintas regiones la experiencia de unidad les parecía inconducente y contraria a sus intereses, al punto que líderes políticos comenzaron a pensar en la posibilidad de dividirse en confederaciones más pequeñas. La Constitución de 1789 fue producto de este intento por mejorar la situación. Aun así, setenta años más tarde, la Guerra Civil mostró la profunda brecha de intereses todavía existentes entre el Norte y el Sur y la real posibilidad de la secesión. Mirar la historia doscientos años más tarde nos hace pensar con cierta ingenuidad que no pudo sino haber sido de una manera. Pero esto parece ser más bien una deformación del pensamiento condicionado por la mirada retrospectiva de las cosas. O, como se dice hoy en las ciencias sociales, de un análisis realizado ex post y no ex ante. Observar a la ex Yugoslavia, a Canadá, a las recientes idas y vueltas de la Unión Europea nos pueden acercar a la experiencia de lo históricamente contingente y a la eventualidad siempre presente de la reconfiguración de lo que llamamos una nación. Por esto es que bien cabe la pregunta: ¿por qué seguimos siendo una nación? A mi entender, porque por atrás del sueño de una nación para todos y de cierta identidad que nos dan los 200 años de historia, todavía sigue siendo conveniente, para muchos, permanecer juntos. Esos “muchos” son suficientes para llevar adelante el barco común. Otros se han ido y hay quienes no tienen modo de iniciar un camino independiente. Sucedió algo similar después de la Revolución de Mayo: el Alto Perú y Paraguay se abrieron desde el inicio, por distintos motivos, de lo que pudo ser un solo país; en tanto Artigas, quiso que la Banda Oriental fuera parte de la nación y Buenos Aires quería hacerlo a su manera. En esos cincuenta años iniciales, el Litoral pensó en más de una ocasión en irse por su cuenta, y el Interior nunca tuvo chances ni de imaginar su autonomía.
Lo dinámico e histórico del bien común
¿Qué significa lo mejor para muchos? ¿Cómo proyectamos un sueño mejor para todos y para cada uno? En una nación, esto no es otra cosa que la construcción del bien común, lo que la Gaudium et spes definía como “el conjunto de aquellas condiciones de vida social, con las que los hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia”. El cual, como bien lo caracterizaba Iglesia y comunidad nacional en 1982: “tiene un carácter dinámico e histórico, y necesitar ser reformulado permanentemente por la comunidad” . Desde el análisis político, histórico y dinámico, significa no sólo que se realiza en el tiempo, lo cual es casi evidente e inexorable, sino que su contenido varía a lo largo de ese tiempo. En efecto, los niveles de las necesidades básicas, de la salud, de la educación, se modifican con el transcurso de las décadas y de los siglos. Ello es producto de dos circunstancias, una objetiva y otra subjetiva. Por un lado, objetivamente, el avance tecnológico y científico impone de manera permanente nuevas condiciones de vida: se expanden los años de vida de lo seres humanos, se requieren más y nuevos conocimientos para acceder al mercado laboral. Ello, a su vez, obliga a redefinir las políticas públicas conducentes a atender las nuevas necesidades. Por otro lado, subjetivamente, las personas perciben de modo distinto lo que consideran necesario y conveniente para sí y los que los rodean, y muchas de ellas son más conscientes de su postergación. En este caso no hablamos tanto de necesidades materiales, sino de conciencia de nuevos derechos (sociales, culturales, de género, étnicos), que son parte de las nuevas condiciones a ser satisfechas. En segundo lugar, el bien común tiene un carácter conflictivo. En el caso de los bienes materiales, la escasez de recursos transforma la convivencia política en una arena donde disputan quiénes se reparten qué: empresarios y trabajadores, funcionarios y empleados públicos, organizaciones comunitarias y conglomerados privados. Básicamente, cada uno de ellos busca a través de la influencia, el diálogo, la presión y el lobby, la obtención de mayores beneficios materiales (en un sentido amplio: réditos económicos, salarios, tiempo libre, aire puro). En el caso de las condiciones morales a las que propende el bien común, la esencial defensa de los valores por parte de una persona, un grupo o un sector, supone de modo casi necesario la presencia de otros que piensan de modo diferente y eventualmente opuesto: los que defienden la libertad absoluta y los que la prefieren restringida, los que creen en la vida desde la concepción y los que la perciben desde más tarde, los que abogan por la voluntad de las mayorías y los que priorizan el de las minorías. En estos casos, la arena política no es una disputa entre quiénes se reparten qué, sino sobre quién es quién. O sea, sobre las identidades mismas de los actores. Esto transforma aquella arena organizada alrededor de intereses económicos en un escenario donde se dirimen las concepciones y los valores mismos de los que participan, convirtiendo la política en una lucha –quizás racional, pero profundamente conflictiva– por defender, convencer o imponer sus creencias al otro. Finalmente, y como consecuencia de las dos características anteriores, el bien común de una nación tiene, además, un carácter incompleto en cada circunstancia histórica que se analiza. Por un lado, esto se debe a que no todos los miembros de la comunidad política poseen, en un momento dado, todo aquello que todos y cada uno desean y necesitan –tanto material como espiritualmente–. Más todavía, aun si establecemos prioridades para subsanar la postergación material de los más débiles, ello conlleva una redistribución que se ejecuta sobre los bienes de algunos. Por otra parte, generalmente la implementación de la política pública implica de manera decisiva el largo plazo, lo cual no permite de manera inmediata la satisfacción de aquello que deseamos y necesitamos hoy.
Democracia y proyecto nacional
Las políticas públicas tendientes a la implementación del bien común se definen y realizan a través de un sistema político, o sea, de acuerdo a reglas de juego que nos permiten saber quiénes, cómo, cuándo y dónde deciden sobre él. La democracia representativa es la que nosotros hemos elegido para ello. Básicamente, la democracia implica elecciones libres, más de un partido que compita electoralmente, cargos electos, la alternancia partidaria, ciertas libertades mínimas: de expresión, de asociación, de información. Es lo que se conoce como democracia mínima. Esta democracia supone el pluralismo y requiere la competencia. Implica la diversidad de intereses y perspectivas sobre el bien común y el triunfo eventual de algunos de éstos durante lapsos regulares –los períodos constitucionales de gobierno–. Durante estos lapsos, los que gobiernan ejecutan sus perspectivas y los que han sido derrotados esperan su turno para hacerlo. La propuesta de un proyecto nacional es pues, por lo menos, problemática. En democracia, lo que hay son proyectos, siempre particulares, para y sobre la Nación, pero no nacionales en tanto que uno es el de todos los ciudadanos. Y cuando el voto popular habilita a una parte a ejercer el gobierno, esa parte ejecuta su propuesta, hasta que una próxima mayoría lo decida de otra manera. Durante ese tiempo coexisten diferentes proyectos y modos de pensar y creer sobre lo que es lo mejor para el país: uno ganó y se implementa, y el otro perdió y espera su momento. En el contexto de estos mecanismos institucionales trabajan nuestros representantes, acordando y negociando los intereses comunitarios de corto y de largo plazo. Estos últimos son los más cercanos al esbozo de un proyecto común futuro. Pero son al mismo tiempo los que están más sujetos a las condiciones de variabilidad del acontecer democrático.
El afán de algo mejor para todos y cada uno es un sueño que nos alienta siempre como comunidad nacional. Pero es un quehacer progresivo, parcial e incompleto. Posiblemente sea difícil asumirnos de manera tan limitada. Pero quizás sea esa la virtud social que todavía no llegamos a experimentar. La vida en democracia, la aceptación del pluralismo como condición social presente, el diseño de propuestas alternativas, la elaboración lenta y dispar del bien común, la construcción de un futuro siempre contingente, son los pasos, cortos y desafiantes, por los que se abre el camino de la comunidad nacional.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires N ° 2308, septiembre 2005, año 78.
- En Galli, Carlos: La Nación que queremos. San Pablo, Buenos Aires, 2005.