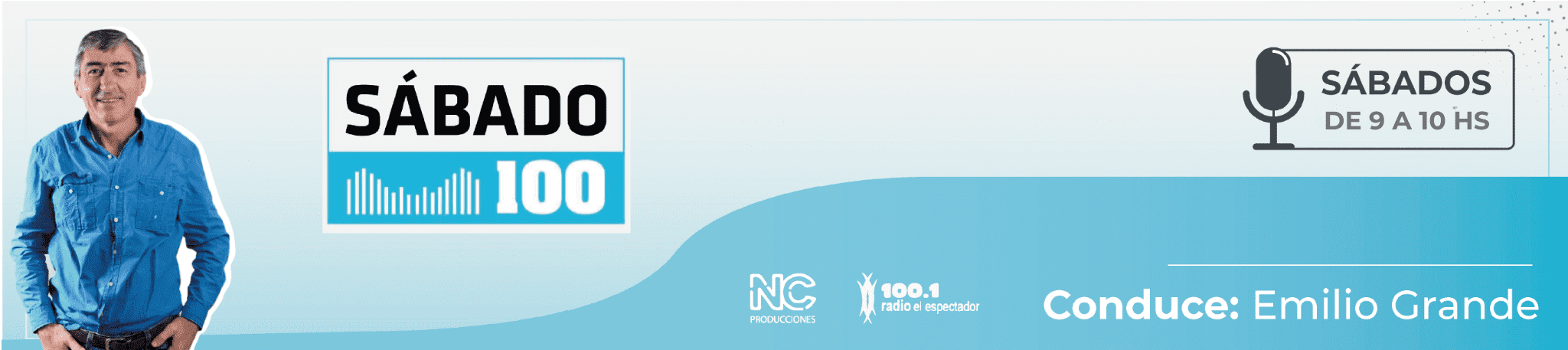La Iglesia católica y la Revolución de Mayo
Si el catolicismo argentino de veras cree necesario conocer su pasado para comprender mejor su presente, debería comenzar por dejar de lado ciertas lecturas mitológicas de su historia que se labraron en el siglo XX en defensa de los intereses corporativos de la institución eclesiástica.
Por Roberto Di Stefano (Buenos Aires)
(Por Roberto Di Stefano).- La discusión en torno de las fuentes “ideológicas” de la Revolución es un esfuerzo estéril porque el problema de mayo de 1810 no fue ideológico sino jurídico, y los fundamentos esgrimidos para legitimarla no reconocen una genealogía unívoca.
Una ya larga tradición del catolicismo argentino afirma que la Revolución de Mayo habría sido imposible sin la participación del clero, al que identifica con “la Iglesia”, y que las “fuentes ideológicas” en que abrevaron los revolucionarios deben buscarse en la neoescolástica española del siglo XVI. Esa versión de los hechos se ha transformado en canónica, y la mayor parte de los miembros del episcopado, del clero y del laicado comprometido por lo general no quieren escuchar otra. Sin embargo, esa tradición no es inmemorial, sino que, muy por el contrario, sus orígenes son bastante fáciles de fechar y comprender a la luz de ciertos procesos político-religiosos más generales que le dieron vida. Me permitiré en este artículo aportar algunas reflexiones acerca de lo que ocurrió en 1810 en relación con la Iglesia y en torno a los orígenes de esa lectura de los hechos todavía hegemónica en el catolicismo.
La revolución y la Iglesia
En primer lugar, pensar en una relación entre la sociedad en la que se produce la revolución y la Iglesia católica implica introducir en la conciencia de los contemporáneos una distinción que les era ajena: en tiempos coloniales la sociedad toda se consideraba a la vez una comunidad religiosa, esto es, una Iglesia. De hecho, el término “Iglesia” era utilizado entonces en términos jurisdiccionales –la jurisdicción o la “disciplina de la Iglesia”, que afectaba a todos los miembros de la sociedad, fuesen clérigos, religiosos o laicos– o como sinónimo de comunidad religiosa: la Iglesia universal y, en el plano local, el obispado, siempre sin distinciones entre laicos y clero. Así, la revolución estalla en una sociedad que es a la vez una Iglesia, una comunidad religiosa. De tal manera, pensar la relación entre Iglesia y sociedad implica un anacronismo, implica proyectar sobre el pasado una diferenciación que aportó el proceso de secularización durante el siglo XIX. Cuando en aquella época se hablaba del “Estado” –que era sinónimo de sociedad, no de burocracia estatal– y de la “Iglesia” como de cosas distintas, se hacía referencia a dos aspectos de un mismo conjunto humano.
Louis-Ambroise de Bonald a fines del siglo XVIII escribe que “…la sociedad civil, reunión de seres a la vez inteligentes y físicos, es un todo compuesto por dos partes absolutamente semejantes, puesto que ellas están compuestas por los mismos elementos, y puesto que la única diferencia que hay entre ellas consiste en el aspecto diferente bajo el cual cada una de estas partes considera los elementos o los seres…”1.
Lo que Bonald llama “sociedad religiosa” es la comunidad de fieles, la Iglesia, que se diferencia de la sociedad política, del reino, de la república (en el sentido antiguo de la palabra), sólo cuando se observa la vida colectiva desde un determinado punto de vista.
Puesto que la revolución estalla en una sociedad que es a la vez una Iglesia, resulta superfluo interrogarse acerca de la participación en ella del clero, que así planteadas las cosas resulta por demás obvia: habría sido imposible que el clero no interviniese de alguna manera y en alguna proporción en acontecimientos tan relevantes. De hecho, participó en todas partes, en otras áreas del continente y en la península, a favor del bando patriota o a favor del bando realista, a favor de Fernando VII o de los franceses.
La revolución dividió a la sociedad y dividió al clero, como no podía ser de otra manera. Los letrados coloniales –que hoy llamaríamos intelectuales– debieron hacerse cargo de la situación de vacancia de la soberanía, y buena parte de ellos eran eclesiásticos. En segundo lugar, la historia sesga: desde luego, la revolución triunfante recordó a los eclesiásticos patriotas, dejando en un cono de sombra a los que prefirieron no participar activamente de la política –que fueron abrumadora mayoría–, a los ambivalentes y a los opositores. Si hubiese vencido el bando realista y aún perteneciésemos a España, estaríamos recordando a otros sacerdotes.
Por supuesto, después de 1810 declararse realista, o no lo bastante “patriota”, equivalía a un suicidio: al destierro, la confiscación de bienes, la cárcel y tal vez la muerte. Por estos motivos, los sacerdotes patriotas eran visibles, mientras los adversarios debían esconderse, por lo que sólo nos enteramos de su existencia cuando caen en desgracia.
Así las cosas, no sabemos en qué proporción los sacerdotes adhirieron a la revolución, ni con qué grado de convicción. La adhesión era obligatoria, la “tibieza” era penalizada. Y aun así, tenemos testimonios de la “tibieza” de muchos tan elocuentes como los que nos hablan de exaltación patriótica de otros. A fines de 1811 La Gazeta expresó la desazón oficial por la conducta de los curas en relación con las tareas políticas que la Junta les había encomendado. El autor del artículo denunciaba “la inacción, mejor diré la malicia de los curas en general, por no ilustrar a sus feligreses sobre la obligación en que están de sostener la causa de la patria, dando a conocer en esto que el fanatismo y la superstición se interesan en conservar la tiranía, así como el verdadero culto propende a aniquilarla”.2
Además, sacerdotes que en 1810 apoyaron la salida revolucionaria, cinco, diez o quince años después lamentaron profundamente haberlo hecho, tal como ocurrió con muchos laicos. La guerra infinita, el empobrecimiento de muchas familias de elite –sobre todo en el interior, más afectado por las acciones bélicas–, la disolución política del virreinato en provincias soberanas tras la caída del Directorio en 1820, la ruina de las rutas y prácticas tradicionales del comercio y otros muchos males, llevaron a muchos a maldecir la revolución en privado. En 1829 el canónigo jubilado José Manuel de Roo, abrumado por las penurias económicas, evocaba con nostalgia los tiempos en que “muy de otra suerte, estábamos los canónigos, brillantes y con todo respeto en los Pueblos” y al fin exclamaba con amargura: “¿Qué amor ni adhesión ha de tener nadie a esta Patria o Madrastra de sus hijos?”3
En síntesis: es preciso tener en cuenta esos factores a la hora de valorar la adhesión de los eclesiásticos a la revolución. Por supuesto hubo sacerdotes revolucionarios, pero es muy difícil ponderar el grado de adhesión, cuantitativa y cualitativamente. Por otro lado, es estéril la discusión en torno a si las “fuentes ideológicas” de la revolución deben buscarse en el ideario de las revoluciones norteamericana y francesa o en los textos de los teólogos de la neoescolástica española del siglo XVI. Para decirlo brevemente: si han de buscarse en el philosophe Jean-Jacques Rousseau o en el jesuita Francisco Suárez. La discusión es estéril e irrelevante por varios motivos. En primer lugar, porque el problema de mayo de 1810 no fue ideológico sino jurídico. Se trataba de encontrar una salida conforme a derecho para un vacío institucional que se había por razones externas y ajenas a la voluntad de los protagonistas. En la península parecía haber desaparecido cualquier instancia legítima de representación de Fernando VII y por lo tanto el virrey ya no era delegado de nadie.
En ese contexto se apeló al lenguaje del derecho natural, que por cierto no es hijo exclusivo del catolicismo; importantes corrientes iusnaturalistas ilustradas y protestantes proponían soluciones parecidas para el problema que se había generado4.
La idea de que los pueblos han delegado en sus príncipes el ejercicio de la soberanía y que la recuperan en situación de vacancia hasta que se renueve el pacto, no es exclusiva del catolicismo, ni del protestantismo ni de la Ilustración: es patrimonio común de diversas corrientes de derecho natural ilustradas, católicas y protestantes. En 1810 lo que dictó el ritmo de los acontecimientos fue la lucha política, no las convicciones ideológicas. En los años siguientes cada uno apeló a todas las autoridades que le venían bien para defender sus posicionamientos políticos, a menudo con desconcertante eclecticismo. La política y sus necesidades, el contexto histórico inédito, fueron redefiniendo conceptos más o menos antiguos, como los de soberanía, política, pueblo, opinión pública y otros. En este sentido, tan poco adecuado es erigir en padre de la revolución al pobre Suárez –que ni se soñó lo que ocurriría en 1810– como endilgarle la paternidad al pobre Rousseau –que tampoco se lo soñó–. Además, decir que los revolucionarios lo fueron porque eran católicos y estaban imbuidos de las ideas escolásticas pone otro problema: ¿los realistas qué eran y de qué ideas suponen que estaban imbuidos? Todos en aquella época, laicos y eclesiásticos, estudiaban en las mismas aulas, con los mismos libros y con los mismos profesores.
Los orígenes del mito
Por lo que hace a los orígenes de esa lectura de la revolución, conviene observar que en el siglo XIX la opinión católica no la reivindicaba como obra del clero, de la Iglesia ni del catolicismo. Al contrario, las visiones de la revolución de independencia que campean en la prensa católica decimonónica suelen vincularla a las “deplorables” ideas iluministas del siglo XVIII. Un periódico como La Relijion, que aparecía en Buenos Aires en la década de 1850, se lamentaba por los excesos que habían cometido los revolucionarios criollos, a los que veían obnubilados por las ideas iluministas. Por no citar más que un ejemplo entre tantos: “nuestros padres, ya cuando se afanaban por organizar la república, y dar sólida base à las instituciones libres, como cuando conquistaban su independencia en los campos de batalla, cometieron muchos y muy graves errores. No puede negarse que las doctrinas políticas y sociales que prevalecieron entonces, y que fueron acogidas sin criterio por un entusiasmo irreflexivo, han influido no poco en sus estravios, y en las calamidades que han aflijido à estos paises. Discípulos de la filosofia del siglo XVIII, y sin otro evangelio que el ‘Contrato Social’, sus teorias revolucionarias contribuyeron poderosamente à romper todos los lazos de la subordinacion social…”5.
Esas ideas eran moneda corriente en el siglo XIX en el catolicismo argentino y lo fueron hasta comienzos del siglo XX. Entonces, hacia la época del primer Centenario, en un clima marcado por el “nacionalismo ambiente”, por la crisis de las convicciones racionalistas y por el temor del “maximalismo” principalmente anarquista, las relaciones entre Iglesia y Estado mejoraron y numerosos miembros de la elite cultural y política empezaron a ver al catolicismo como un posible aliado en la tarea de nacionalizar a las masas de origen inmigratorio y frenar el descontento social. En ese contexto, el clero católico empezó a reclamar para sus ancestros, a través de la prédica de un Miguel De Andrea o de la pluma de un Agustín Piaggio (por citar un par de nombres ilustres), un lugar destacado en la “epopeya revolucionaria”. Desde luego, nadie había negado nunca que muchos eclesiásticos habían sido legisladores, constituyentes, ministros o gobernadores de provincia; la diferencia era que ahora se reivindicaba para un sujeto colectivo, el clero católico, un protagonismo sumamente extendido: el clero –que a esa altura se asimilaba a “la Iglesia”– había colaborado con la causa de 1810. Que había colaborado quería decir que el clero –es decir, “la Iglesia”– también había hecho la revolución, y por tal motivo era acreedor del reconocimiento social.
El siguiente paso se dio en la década de 1940: diferentes historiadores católicos, especialmente jesuitas como Guillermo Furlong, empezaron a sostener no una mera “colaboración” del clero –o de “la Iglesia”– en la revolución, sino el carácter eminentemente hispano y católico del movimiento. Tras las huellas de autores como Juan Salaberry y de Manuel Giménez Fernández, Furlong y muchos otros autores –entre los que destaca Cayetano Bruno– acuñaron la visión hoy canónica que postula una Revolución de Mayo católica inspirada en las ideas de Francisco Suárez6. El clima era altamente favorable a ese giro discursivo: basta recordar las buenas relaciones del presidente Agustín P. Justo con la Iglesia, el impacto del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, la inspiración explícitamente católica del golpe de estado de 1943, la atmósfera, en fin, de “renacimiento católico” de aquellas décadas. Por entonces el hispanismo, el nacionalismo de raigambre hispanófila y católica, aconsejaba una lectura de la revolución no como ruptura, sino como continuidad con una tradición que se quería rescatar. En ese clima, además, recordémoslo, florecieron las relaciones entre Fuerzas Armadas e Iglesia, númenes tutelares de una identidad argentina pensada como eternamente católica: el bautismo católico de la revolución calzaba como anillo –nupcial– al dedo para bendecir esa armonía: Iglesia y Ejército, no se cansarán de repetirnos hasta hoy los defensores de ese discurso, fueron los dos pilares de la revolución. Esas lecturas venían a poner en cuestión un hecho central de esa historia: el hecho de que la revolución se pensó a sí misma como ruptura radical con el pasado hispano, desde que creyó estar inaugurando una nueva etapa de la historia no sólo en el plano político7.
En síntesis: ¿fue hecha por católicos la Revolución de Mayo? Sí, en el sentido de que todos los que la hicieron eran católicos y miembros de la Iglesia, que entonces se identificaba sin más con la sociedad misma. No, en cambio, si se pretende, como lo pretendía Furlong, que para la gran mayoría de los revolucionarios de Mayo “el dogma religioso era el faro” y que –exceptuando al “neurótico” de Mariano Moreno– “escolásticos fueron todos los hombres de Mayo”8.
¿Apoyó el clero la causa de Mayo? Sin duda muchos eclesiásticos participaron con gran convicción –aunque algunos después se arrepintieran–, mientras otros lo hicieron más bien obligados por su condición y por las medidas represivas de los gobiernos. Otros fueron decididamente adversarios del nuevo orden, pero debieron ocultarlo, y sólo nos enteramos de su existencia porque no lo hicieron con suficiente eficacia. La mayor parte, sin embargo, prefirió no intervenir en la esfera política naciente más allá de lo inevitable. La revolución, además, tuvo un costado anticlerical e incluso impío nada desdeñable que no hay razón para considerar menos auténtico9. En este sentido, ¿puede hablarse de una tradición católica española y “nacional” contrapuesta a una “foránea”, ilustrada, liberal y francesa? En realidad, los fundamentos que se esgrimieron para legitimar la revolución no reconocen una genealogía unívoca, sino que apelaban al derecho natural, que constituía un sustrato común a muy diversas corrientes de pensamiento. Además, la revolución se propuso cortar con el pasado y en particular con las tradiciones de pensamiento heredadas del dominio hispano. Esas tradiciones sin duda informaban las mentalidades de los protagonistas, que sin embargo se manifestaron dispuestos a poner fin al mundo que las había generado. Por último: buscar genealogías implica desconocer que el hecho revolucionario por sí solo transformó os significados de las ideas antiguas, y no sólo de las más tradicionalmente hispanas, sino las de la misma Ilustración, abanico de iniciativas reformistas que adquirió, en el nuevo contexto, connotaciones revolucionarias. Es fácil tachar a las ideas liberales, heterodoxas o anticlericales de “foráneas” –como si el catolicismo hubiese nacido en un rancho de Calamuchita–, pero basta hojear los escritos católicos del siglo XIX para advertir que también ellos están plagados de citas de autores europeos y no precisamente españoles, sino franceses en una altísima proporción.
Si el catolicismo argentino de veras cree necesario conocer su pasado para comprender mejor su presente, debería comenzar por dejar de lado ciertas lecturas mitológicas de su historia que se labraron en el siglo XX en defensa de los intereses corporativos de la institución eclesiástica.
Notas
L-A de Bonald, Teoría del poder político y religioso, Madrid: Tecnos, 1988 [1a ed. de 1796], pág. 5.
Gazeta de Buenos Ayres, 27 de diciembre de 1811.
R. Di Stefano, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista, Buenos Aires: Siglo
XXI, 2004, pág. 140.
- J. C. Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos Aires:
Sudamericana, 2004.
“Estudios históricos”, en La Relijion, Nº 6, sábado 19/IX/57, págs. 41-43, las bastardillas son mías.
J. Salaberry, La Iglesia en la independencia del Uruguay, Montevideo, 1930; M. Giménez Fernández, Las doctrinas populistas en
la Independencia de Hispano-América, Sevilla, 1947.
- T. Halperin Donghi, Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo, Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina, 1985 [1ª ed. 1961].
- G. Furlong, “La cultura de los próceres de Mayo”, Academia del Plata. Tomo I. Estudios sobre cultura argentina, Buenos Aires,
1961, págs. 70-71.
- Me permito invitar al lector a la lectura de mi Ovejas negras. Historia de los anticlericales argentinos, Buenos Aires: Sudamericana,
2010, cap. Segundo: “La revolución impía”.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, Nº 2360 » Junio 2010.