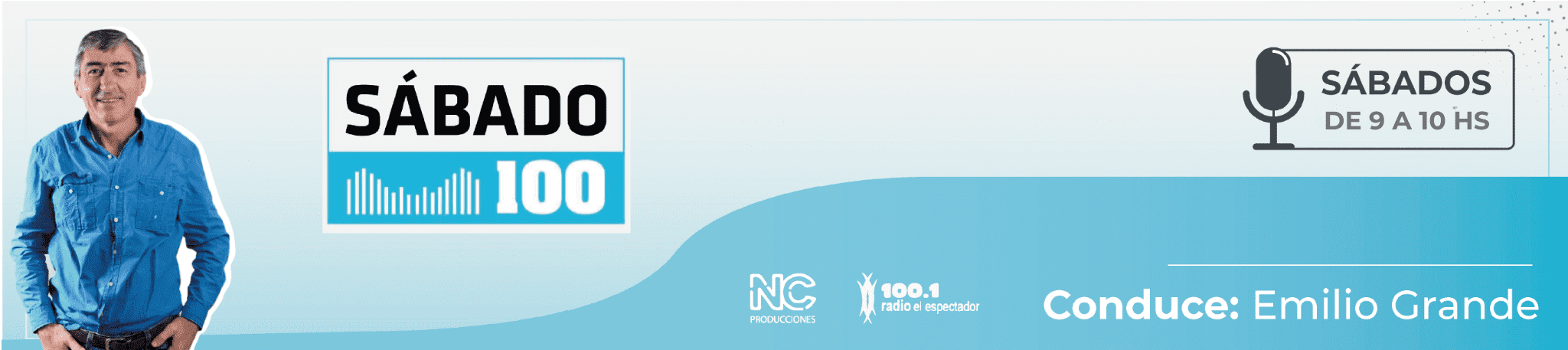Juan Manuel Fangio conoció el sacrificio que se imponía cuando al volante de un viejo coche prestado pudo acercarse por primera vez a un circuito para probar sus entusiasmos chacareros. Aquellos que corrían entonces eran unos hombres de mameluco gastado por los soles que golpeaban los techos de los rústicos talleres de campo. Con caras blanqueadas por el polvo, cuando no se los adivinaba desfigurados por la máscara del barro que trastornaba el andar por los caminos, volvían a ser casi comunes. Hombres con manos engrasadas y callosas, de uñas melladas por la escasez y la necesidad. Los tiempos jóvenes de Fangio -a los 16 años ya era ajustador en la agencia Studebaker, de Miguel Viggiano- se nutrieron con el agua milagrosa de abolladas regaderas que prolongaban la agonía de viejos motores fatigados, con temperaturas de infierno. De bujías repasadas una y otra vez para que el electrodo continuara generando alguna chispa. De cubiertas que iban a ser cada vez más caras y menos duraderas, porque la nueva guerra se estaba por echar encima del mundo y el caucho era una materia casi preciosa. La juventud de Fangio se desarrolló con hazañas técnicas formuladas en los viejos galpones con aires de taller. “Cuando el rectificado de una tapa de cilindros -recordaba- se hacía a piedra. Cuando a fuerza de lima se trabajaban los árboles de levas de los coches de carrera de la zona.” Allí empezó a madurar sin que él mismo lo advirtiera el Fangio conductor, que empezó a sentir sensibilidad en la punta de los dedos cuando manejaba en el barro. “Sobre todo si tenía que llevar un coche sin cadenas en las ruedas, como me tocó muchas veces. Aprendí que no había que tocar el freno. Que las curvas tenía que negociarlas con el cambio…”, añoraba. Aquel Fangio muchacho llegó a tener su sueldo atrasado un año. El patrón buscó saldar la deuda entregándole una motocicleta Indian. Fangio la usó un rato entusiasmado, hasta que Viggiano, que lo seguía con su coche, le propuso el cambio. Fangio pasó al auto y el patrón trepó a la moto. “El estaba acostumbrado a una Harley, que se aceleraba al revés. Llegó a una curva y buscando frenar, aceleró. Quedó muy poco de aquella Indian que era mi sueldo de todo un año. Pero Dios sabe hacer las cosas, porque al tiempo Viggiano se apareció con un Overland 4 cilindros. El chasis terminaba con los elásticos en punta. Le saqué la capota, le cambié la suspensión delantera. Le puse elásticos comunes y lo toqué un poco. Y me creí corredor…’’
Un auto todo prestado
Puede haber sido éste el primer sueño de aquel muchacho que a los 17 años enfermó de pleuresía, “de la que era muy difícil curarse porque no había penicilina entonces’’. Estuvo en cama casi un año, acompañado del amor de su madre -doña Herminia- y de la constancia de sus amigos -“que no me abandonaron”-, hasta una recuperación que sólo fue total a los 20 años, “cuando tuve que hacer el servicio militar en el 6 de Artillería, en Campo de Mayo. Ahí me di cuenta de que estaba sano”. Tiempos en los que el mecánico era un poco herrero, porque no había repuestos. O eran pocos. Hay quien sostiene que la trayectoria formal de Fangio arranca el sábado 24 de octubre de 1936, cuando, con sus amigos, le apunta con un Ford A taxímetro, modelo 1929, propiedad del ocasional acompañante “Pichón” Viangulli, al “circuito’’ de Benito Juárez. Un Ford A lleno de tierra y cargado de sueños. Con cuatro cubiertas regaladas por otro amigo, el comisionado municipal de Balcarce Oscar Rezusta. Hasta con una rueda de auxilio ajena, préstamo de otro taxista, Viganó… Aquel primer episodio deportivo se fractura con la fundición de una biela. Iba tercero. Con la posterior desclasificación de los dos primeros por estar fuera de reglamento. Con un regreso marchitado de silencio, alimentado únicamente por el quejido de un remolque. Y la dura tarea posterior de volver a hacer un taxi del coche de carrera que había llevado con el número 19 a “Rivadavia’’ (Fangio), que con el seudónimo adoptado de su club de fútbol para el que entonces jugaba en Balcarce había pretendido zafar del miedo paternal. Es tragicómico su episodio bautismal con la velocidad. Con la muerte de un corredor en medio de la polvareda de una largada alucinante. Con los amigos mortificados porque Juan Manuel tenía que haber ganado si los jueces hubieran sido justos y la biela un poco más resistente. Con la deuda del incipiente primer taller propio amenazando un futuro que no lo encontró nunca en soledad. Los amigos. Otra vez estuvieron a su lado -como siempre- para acercarle un chasis Ford 34 al que le colocó un motor V8 del treinta y ocho. Y corrió en Necochea. Entre 24 inscriptos terminó 5º la clasificación. Le ganaban entonces únicamente los más grandes: Carlos Arzani (Alfa Romeo), Fermín Martín (Mercedes-Benz), Hugo Abramor (“Insignia de Oro’’) y Ernesto Blanco (REO). Después, él, Fangio. Una imagen casi gris de callada y mansa. Una figura como resignada, de noble y capaz. Quien hubiera profundizado el análisis de aquella clasificación de Necochea de marzo de 1938 debía intuir que un talento se había echado a andar.
Un gran premio inigualable
Ese talento fue protagonista cuando los 400 kilómetros de Tres Arroyos se hicieron tragedia del automovilismo argentino de pista, inmolados Plácido Ruiz, Fermín Martín y Miguel Zatuszek. Ganó Ochoteco y Fangio terminó octavo. Diplomado en una carrera de infortunio, dolor y muerte que todavía mortifica. Y corrió como acompañante de Luis Finochietti con un Ford que llevaba el número 28 y que él manejaba casi siempre. Y que llegó séptimo. Pero sus amigos saben que pueden esperar más de este “mecánico’’ de Balcarce. Y se aprietan más y juntan sus pesos. Y hacen una colecta que hoy todavía puede consultarse para comprar una cupé Chevrolet 1939, negra -“yo quería un Ford, pero no había’’- y terminó quinto. Y cobró 2000 pesos. Balcarce -su Balcarce de casas bajas y cielo siempre azul- lo recibió en triunfo. Después, cada vez más alto y más arriba. A la primera plana de la información llegó cuando, casi desconocido todavía, ganó el Gran Premio Internacional del Norte del cuarenta, que permitió descubrir caminos hasta Perú, por Bolivia. Una gesta incomprensible para los ajenos. ¿Cómo podían estos desaforados perseguidores del tiempo afrontar paisajes nuevos con la velocidad del relámpago sin equivocarse? ¿Qué temple tenía esta gente hecha de sacrificio y riesgo, de tenacidad y apuro, para persistir en tan loca demanda? Aquel Gran Premio del cuarenta se armó con 9445 kilómetros de aventura. Para recorrerlo, Fangio, el primero, necesitó 109 horas. Así y todo, a la prensa todavía le costaba individualizarlo. Tanto que muchas fuentes de información trascendente colocaron más de una vez a su acompañante Héctor Tieri en su lugar, cambiando la identidad de los ocupantes de aquel Chevrolet número 26. Ya tenía medio país atrás -la otra mitad comulgaba con Oscar Gálvez- y se le empezaron a descubrir otros ángulos de su apasionante personalidad. Siempre un juicio parco, mesurado en el calificativo. Introvertido de común. Un amante permanente de la modestia y la humildad. Algo así -y a su pesar- como un predicador de la equidad y el sentido común, que no gustaba alzar nunca la voz.
A la pista, como si tal cosa
Un día fue invitado a manejar un coche monoposto. Hizo las cosas tan bien con el artefacto de telúrica mecánica, derivado de la que él había conocido en los talleres de campo, de galpones de puertas abiertas, que en favor de todo lo que había aprendido en las huellas polvorientas de su juventud, caminar sobre el pavimento vino a resultarle bastante más fácil. Ni siquiera argumentó para llegar a sentarse en un “coche especial’’. Lo hizo “Pancho’’ Borgonovo por él. Y se las arregló al principio para manejar poca potencia y equiparar rendimientos con los más poderosos. De allí a ganar después en los vericuetos del circuito marítimo de Mar del Plata no hubo gran distancia. Hizo todo lo necesario con los coches de carrera como para que Europa lo invitara a visitarla. Y en 1949 llegó el primer viaje, soñando con la posibilidad de alcanzar una vez -aunque más no fuera una vez- “un triunfo siquiera’’. Todavía hoy -y se está bastante cerca del medio siglo de la epopeya-, expertos con memoria procuran ubicar la figura de Fangio en aquel paisaje que todavía mortificaban cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenía ese argentino que con un paso avasallante ganaba todas las pruebas que corría? ¿En dónde estaba el secreto de un manejo tan pulido y sincronizado? ¿Se podía andar tan bien sin ninguna espectacularidad? ¿Funcionaban bien los relojes cuando sin ruido se lo encontraba siempre más adelante? Aquella Europa, que estaba a las puertas de ordenar su mejor automovilismo, conoció en el preámbulo de lo que hoy es la Fórmula 1 a un argentino que sumó en 1949 nada menos que 6 victorias. Andando el tiempo y repasando cuidadosamente sus recuerdos, únicamente en la compañía de los más amigos, Fangio se animaba a precisar que su estadística -la más rica de todos los tiempos- pudo ser más impresionante (“mejor’’, decía) si se hubieran acumulado las glorias de San Remo, Pau, Perpignan, Marsella, Monza y Albi de 1949.
Un paisano de un lejano país
¿Pudo haber quedado alguna duda en la Europa de aquel cuarenta y nueve? Si así fue, todo se borró en una pista célebre como la de Monza, soñada por todo aspirante al reinado del tumulto. Monza. Un palacio de la velocidad que hasta Fangio había pronunciado apellidos que no tenían nada que ver con el de aquel argentino que calmosamente había llegado desde Balcarce, un lejano lugar de la distante Argentina. De pupilas azul claro. Nacido muy lejos de ese sitio, que al rato de andar por la aterciopelada pista parecía sentirse tan cómodo en ella como si toda su vida hubiera transcurrido en aquel circuito de donde unos coches de carrera le ponían una cierta música al parque comunal de la industriosa Milán. Fangio hasta revolucionó este mundo. El argentino empezó a hacer cosas que para los corredores de la “guardia imperial’’ de casco de seda y dobles antiparras no sólo parecían ajenas, sino extrañas. El respetuoso trato con los mecánicos. El diálogo constante con los desconocidos de siempre, que empezaron a ser tenidos en cuenta por la “figura’’. Fangio no mezquinó nunca ni su presencia ni su palabra, antes y después de la carrera. Con anterioridad, servía el diálogo -al que el argentino puso siempre el mejor oído para escuchar y comprender- para conocer mejor el funcionamiento de la máquina. Que conocer mejor el coche de carrera suponía andar más rápido después. . . Si el encuentro se producía cuando los laureles se apoyaban en los hombros del argentino, le permitía ver al mundo que Fangio no se sentía el propietario único de la gloria. Con ellos compartía el laurel y el champagne. Con ellos dividía el aplauso. Con ellos vivió horas difíciles, sin sentirse más importante que el más simple de los mecánicos que tuvo a su lado durante una década en Europa. Empezó a ser solicitado por las fábricas. Fue siendo más y más reconocida su habilidad para poner a punto una máquina. Resultó ser la referencia ineludible a la hora de diseñar el perfil del piloto más cuidadoso con los motores y las cajas. El más idóneo con el uso del acelerador. El más seguro con los frenos. Y empezó a ser corredor preferido por los hermanos Maserati. Lo solicitó la casa Alfa Romeo, de estirpe rancia. Lo exigió con respetuosa solemnidad Mercedes-Benz. Y hasta el legendario Enzo Ferrari requirió sus servicios, encomendándole coches que ya eran orgullo de toda Italia. . .
Manejo siempre lo mejor
Fangio tuvo en sus manos las supuestamente invencibles Alfeta. Las Maserati del embrague díscolo. Las Flechas de Plata y el gris acerado de diseños de anticipación. Los ariscos BRM, de problemas sin solución. Y los Ferrari. Los Ferrari que codiciaba todo corredor que quisiera apurar la vida a 300 kilómetros por hora. El dominio de Fangio se amplió continuamente. Lo reclamó el coche sport. Y tuvo que acudir a la catedral de Le Mans. Y correr las Mil Millas. Y hasta fue convocado desde los ladrillos rojos de la pista de Indianápolis, cuando alguna gente, egoísta de sus atributos, estuvo a punto de tenderle una celada que el argentino eludió a tiempo. Manteniendo una sonrisa en sus labios, aunque interiormente conservara de la roja Indianápolis un regusto amargo. No se equivocó casi nunca. Allí puede estar otra de las infinitas claves de su superioridad. De su trayectoria única. Y ganó cinco títulos mundiales. Lo que nadie. Contra más experimentados, fogueados y capaces, primero. Contra los más juveniles, explosivos y arriesgados, después.
Sus grandes carreras
Una leyenda en vida. Una estatua animada que inevitablemente debía contar en cualquier parte cómo había hecho para ganar el Gran Premio de Alemania de 1957, en el viejo circuito de Nürburgring. Aquel de las 182 curvas. La mejor batalla automovilística de todos los tiempos, según los más rigurosos observadores que por las pistas van y vienen. Fangio, muy adentro suyo, sabía también que sobre la arisca piedra de los Andes palpitaba otra carrera que tenía lo suyo. Una carrera de autos con techo. Una de sus carreras de Turismo Carretera. Cuando el Gran Premio de la América del Sur de 1948. Un reglamento absurdo había venido parejo con un diferencial anárquico. Cada madrugada, entre los tules de polvo, piedra y sombra, debía volver a salir y dejar atrás, otra vez, a un montón de coches para recuperar terreno. Seguramente que allí se esmerilaron otros ángulos de la personalidad de este inmutable conductor probado una y cien veces, como cuando todavía no se había desvanecido la noche de Tumbes, atravesando el valle de Chicama, en la costa peruana, que vino a perder para siempre a Daniel Urrutia, un acompañante atrapado definitivamente por su misma pasión. Lo reiteraba hasta poco tiempo atrás. “Todo se lo debo al automovilismo; siempre será poco lo que por él haga’’. Y alejado de las pistas desde aquel día que terminó serenamente corriendo el Gran Premio de Francia de 1958, siguió muy cerca de los autos. Hasta puso dinero de su bolsillo alguna temporada para que el país fuera plaza en un calendario internacional. Aunque esa temporada únicamente le representara más de un dolor de cabeza. Y motorizó la misión argentina que no dejó dormir al país durante cuatro días en 1969, cuando con el Torino la industria nacional le mostraba al mundo, en el imponente escenario del Eiffel, que tenía derecho para ubicarse entre las más calificadas del mundo. Se filmó su vida “a 300 km/h’’, porque la gente quiso repasar repetidamente el largo camino que iba desde aquel increíble Chevrolet-Volpide, su mecánica, hasta el Maserati con el que dio su última vuelta en la recoleta ciudad de Reims. Lo distinguió reiteradamente la comunidad en todas partes. El gobierno italiano lo declaró caballero de la República en 1959. Buenos Aires lo hizo ciudadano ilustre junto a las eminencias de Jorge Luis Borges y Federico Leloir, en 1973, cuando Ernesto Sabato lo definió como “alguien que ha visto la vida y sobre todo la muerte demasiado de cerca y demasiadas veces. . . un híbrido de campesino y senador. . . un hombre formado en la escuela de la escasez. . .’’ Fue perpetuado en vida, después de que trabajosamente se levantó en la falda de la sierra La Barrosa, en su Balcarce, un autódromo que alojó a pilotos y máquinas de estirpe en una fiesta de inauguración inolvidable. Y tuvo que volver mil veces a Europa. Para manejar la Flecha de Plata. Y el Alfeta. Y para saludar a la gente que lo quería escuchar, agasajar y atender. Y supo decir cada vez mejor, y con el tiempo su palabra se hizo sentencia, casi sabia. Hubo un día inolvidable. ¿Cuál fue su día más glorioso? Se asegura que aquel en que “abracé a mi madre en mi casa de Balcarce y le dije despacito, al oído, que no iba a correr nunca más’’. Seguro que su padre -don Loreto- frunció el ceño cuando se enteró de que aquel hijo se apeaba de la fama más grande que nunca. Sin arrepentimientos. Sin conocer que Juan Manuel diría siempre que su espejo había sido aquel hombre callado y riguroso, que “hizo casi todos los frentes de Balcarce’’. 1958. El sol se deslizaba en silencio sobre los tejados pizarrosos de Reims, una ciudad morosamente recostada cerca de París, cuando el gran campeón se quitó los gastados guantes de cuero para incorporarse al Maserati del adiós. 1958. Desde entonces, 36 años para la veneración y el respeto. Sin sentirse nunca superior a nadie. Tratando de serlo, simplemente. Más cerca, impulsó a su sobrino Juan Manuelito, hijo de su hermano Rubén “Toto’’, orientándolo. El muchacho le respondió largamente. Dos veces campeón en Estados Unidos, practicando su misma conducta: la de la humildad, el contacto con los mecánicos, la sencillez para ocuparse de sí mismo. Y el permanente contacto con la fuente. Balcarce.
Apenas un susto. . .
Había tenido más de un susto en la vida. Desde el que le provocó la gran incertidumbre de su vida en 1952, cuando el despiste de Monza concluyó con la fractura de una vértebra y cuatro meses de inactividad, sin seguro, hasta el del estiletazo que su corazón sintió en los Emiratos Arabes. Porque fue en Dubai que, repentinamente, donde desfalleció una bochornosa tarde africana. Todo pasando por la cardiopatía aguda que durante 96 horas tuvo a su vida entre algodones, allá por el setenta. O la dolorosa operación renal que empezó en el setenta y seis y que físicamente ya no terminaría nunca. Que la desmejora de un riñón porfiado en el desequilibrio funcional pasó a integrar desde entonces su bagaje de sensaciones y compañeras. Pero, siempre, todos a su alrededor trataron de conseguir lo que no era posible encontrar para seguir teniéndolo. Desde sus familiares, que formaron un clan todo cuidado y respeto para el patriarca, hasta los mismos amigos, que desde los lejanos pantalones cortos habían tendido un cerco, acompañándolo. Desde anoche, Juan Manuel Fangio se rindió después de verse sometido a una diálisis casi permanente que lo desvió de su gran camino para internarlo en la historia definitiva. Dueño de un precioso lugar, único, ganado entre ruido, pasión, humildad y sacrificio. Desde hoy, este hombre excepcional -el más grande de los deportistas argentinos de todos los tiempos- es únicamente leyenda. Una nueva forma de vivir entre la gente y para siempre.
Fuente: suplemento especial sobre Fangio, diario La Nación, 16 de julio de 2005.