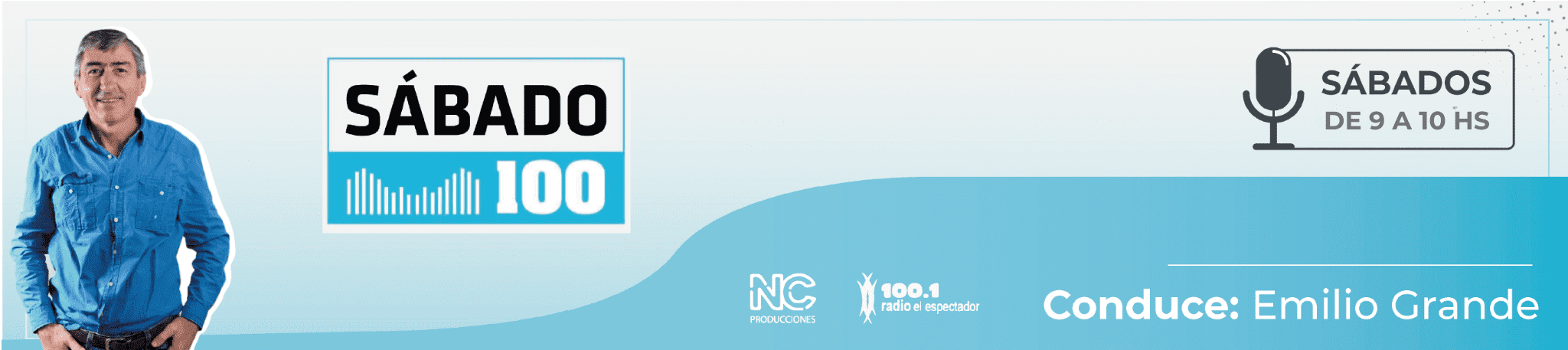El espíritu que anima a la autora de estas líneas es profundizar en el conocimiento de la soledad, poder identificarla en alguna de sus múltiples manifestaciones y entender el papel que juega en nuestras vidas.
La expresión del Génesis: “No es bueno que el hombre esté solo”, da forma definitiva al género humano al concretar la creación de una compañía para ese primer hombre que, solitario y perplejo, expresa su intensa alegría al reconocer en esa “carne de mi carne y hueso de mis huesos” el encuentro con un semejante. Desde ese lejano origen al que alude el relato bíblico, la realidad cotidiana de los hombres y mujeres que habitamos este planeta, a través de los tiempos, reitera la fuerza constitutiva que el encuentro con otro tiene para cada persona. Ningún hombre es una isla y somos con otros desde el principio de los tiempos. El proceso de humanización y personalización, requiere de los otros para realizarse. Las experiencias de niños que crecieron en la selva, criados por animales, revelan en forma contundente que la ausencia del otro humano impide el desarrollo de funciones básicas tales como el lenguaje y la comunicación.
Los otros y nosotros
Así como en un corte geológico podemos reconocer las capas que han formado los distintos momentos de la evolución del planeta, en nuestra estructura psíquica -manifestada por el modo en que nos comportamos-, podemos reconocer las voces, las miradas, los mandatos, los afectos de todos aquellos con los que hemos compartido la vida y a quienes hemos internalizado de tal modo que hoy forman parte de nosotros. De igual manera que cuando vemos un niño tratamos de descubrir en él los rasgos de sus familiares, y decimos: tiene los ojos del papá, el pelo de la mamá, los gestos de un abuelo…, en nuestra mente ocurre un proceso similar. Amamos con cierta cualidad de alguien que nos amó, nos enojamos con las expresiones de los que vimos enojar, sufrimos con los gestos del dolor que aprendimos. Los otros cercanos nos van permitiendo ser del modo en que somos, a partir de lo que traemos como singular e irreductiblemente propio de cada uno. A través de esas interacciones vamos formando una idea de nosotros mismos, desde nuestro nombre que escuchamos pronunciado por los otros antes de vocalizarlo, hasta el aprendizaje de nuestros valores y deficiencias. Pero esto no ocurre de una vez para siempre en nuestra primera infancia; a lo largo de nuestra vida todo se rearma cada día con cada nueva relación. Cada persona que nos reconoce o nos desvaloriza, que nos apoya o nos ignora, reafirma o niega algún aspecto de eso que sentimos como nuestra identidad, y que nos hace sentir como somos, como queremos ser o como estamos llamados a ser. Así, el concepto que tenemos de nosotros mismos está indisolublemente unido al concepto que los otros nos manifiestan. La construcción de la identidad individual está íntimamente ligada a la identidad social. Por eso la presencia o la ausencia de otros es tan importante y, más aún, la cualidad o el modo del vínculo que tenemos con ellos nos afecta profundamente. A través de la familia y la sociedad, recibimos una herencia cultural que da forma a nuestra manera de vivir y nos permite sentirnos parte del mundo y de la historia, protagonistas que dejamos una huella de nuestro paso por la vida. Por eso, parecería que la vida en grupo, en la tribu, en la comunidad, es lo natural y necesario para no sentirnos solos. Sin embargo, la experiencia demuestra también que no podemos vivir en un estado de compañía permanente, y que tanto la resolución de muchos problemas de la existencia, o necesidades muy profundas como la oración, la creatividad, la reflexión, exigen la posibilidad de afrontar períodos más o menos prolongados de soledad. Hay variaciones muy grandes en la manera en que las personas sienten y vivencian la soledad. Tal vez tantas como personas y momentos existen. En términos muy generales podemos destacar que, mientras para algunos es una elección o una posibilidad placentera y fecunda, para otros es fuente de dolor y angustia. Más aún, una misma persona, en diferentes momentos de su vida, puede sorprenderse al comprobar cómo el quedarse consigo misma que hace unos años la gratificaba, ahora le pesa.
Génesis y dinámica del sentimiento de soledad
La literatura psicológica y reflexiva sobre el tema del devenir humano atribuye la primera experiencia de separación y soledad al nacimiento. Tanto los artistas como los psicólogos han llenado muchas páginas con teorías y con imágenes en las que se identifican empáticamente con ese primer desamparo que se adivina en un bebé que afronta la experiencia del corte del cordón que lo unía a la fuente de satisfacción de toda necesidad y a la compañía permanente de dos corazones que laten unidos por el mismo torrente circulatorio. Todas las madres sienten ese desgarro de la separación primera, anhelantes por reestablecer el contacto con el niño en las nuevas posibilidades que da el nacimiento. Pero en esa primera ruptura queda marcado para siempre que la existencia humana transcurrirá en clave de separación y reencuentro. Que aquel paraíso de unión total no es posible. Que el hombre fue expulsado del Edén irremisiblemente. En esa experiencia primera queda prefigurada la certeza de que la vida culminará con otra separación: la muerte. Y ese conocimiento no nos abandonará jamás. La experiencia de la soledad es tan constitutiva de nuestro “ser humano” que el mismo Jesús asumió su angustia cuando en el momento cumbre de su Pasión, por única vez gritó al Padre su dolor por el sentimiento de abandono que inexorablemente debía pasar, legitimando para nosotros la inevitabilidad de la presencia de la soledad en nuestra vida. Por eso la soledad fundamental, la existencial, nunca puede ser radicalmente vencida, porque la esencia de lo humano la constituye un sentirse incompleto fundamental que sólo Dios puede llenar. Es esa convivencia con la angustia de la separación básica constituyente la que inicia el camino de la búsqueda de otro con quien encontrarme para romper el encierro del aislamiento y lograr una unión que complete y plenifique. El hombre se hace, como lo expresa Octavio Paz en El laberinto de la soledad: “nostalgia y búsqueda de comunión”. Nos vivimos como seres anhelantes y constructores de puentes para encontrarnos, y esos puentes están hechos de amor y comunicación. El encuentro verdadero nos permite trascender el surco que nos separa y reconocernos mutuamente en un espacio que, como expresara Pedro Laín Entralgo, se convierte en un “hogar” común. Es la alegría que nos embarga cuando inesperadamente entablamos una conversación profunda con alguien que nos hace sentir que tenemos mucho en común, que podemos compartir, y que instala un acontecimiento, es decir, algo nuevo en nuestra vida. Algunas experiencias, por su intensidad, nos permiten experimentar transitoriamente estados de plenitud que revelan los fulgores de la anhelada comunión total. Desde el punto de vista psicológico, la vivencia de comunión remite a la posibilidad de vivir una relación con la certeza de sentirnos absolutamente captados, entendidos, correspondidos, casi sin palabras, por otro, a quien también sentimos que captamos de la misma manera. Un ejemplo de esto lo brindan, en primer lugar, las experiencias descriptas por los místicos, en esos momentos de oración y contemplación profunda en que se desdibuja la frontera entre el orante y su creador. En otro nivel, una vivencia semejante se da en algunos momentos del vínculo entre la madre y su bebé y en la situación de enamoramiento. Como lo expresara Francisco Luis Bernárdez en su recordado poema: “Estar enamorado es sospechar que, para siempre, la soledad de nuestra sombra está vencida”. Existen personas que nunca pueden pasar del enamoramiento al amor: no pueden atravesar la grieta de la separación que nos diferencia. Para poder amar tenemos que asumir una cuota de soledad, ya que nunca, nadie, puede cubrir todos los huecos de nuestro deseo de unión. Estar solo Como todos sabemos por experiencia, estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Se puede estar solo por elección. Generalmente se trata de una preferencia que responde a una característica del temperamento o a una necesidad evolutiva, como ocurre con los jóvenes que desean independizarse de su familia, o a una situación laboral que exige el traslado o el aislamiento. Puede ser placentera o voluntariamente asumida sin costos excesivos. También por aislamiento forzoso. Esta situación se diferencia claramente de la anterior. Es una penosa experiencia a la que a veces obligan las circunstancias de la vida. Un enfermo en un hospital -la terrible soledad de las enfermedades crónicas, postrantes, prolongadas- una persona que sufre una condena, el anciano que ha quedado en una institución, las múltiples maneras en las víctimas de la violencia que viven encerradas en la soledad del miedo y el sometimiento. O por la ausencia real de seres queridos. En estos casos se experimenta, fundamentalmente, esa cualidad tan propia del extrañar. Es la soledad relacionada con la ausencia de las personas o las circunstancias familiares concretas que hasta algún momento habían formado parte de nuestra realidad y hoy objetivamente no están. Su dolor disminuye con la aceptación paulatina de la situación, la estructuración de nuevos modos de vida, el establecimiento de otras formas de comunicación. Por ejemplo, un padre que se ha quedado solo, encuentra su sostén en el saber que sus hijos están luchando por su propio lugar en la vida. Sentirse solo La soledad como sentimiento no se refiere habitualmente a una situación externa y objetiva como las que hemos descripto, sino a un estado interior que se puede sufrir aun en medio de muchas personas. Puede experimentarse en una reunión familiar, en la intimidad de la compañía de la persona elegida, en un equipo de trabajo o en cualquier otra situación donde se esté rodeado de gente. Justamente, lo característico es el desconcierto ante un sentimiento de desazón y angustia que no responde a la lógica de la circunstancia que se está viviendo. Los conceptos enunciados al inicio del artículo acerca de la necesidad de los otros para la formación del sí mismo y de la propia identidad, nos van llevando a comprender que el sentimiento de soledad nunca es autorreferenciado. Siempre es soledad de otros. Pero no cualquier otro. No todo el que se acerca nos sustrae del dolor de sentirnos solos. A veces incluso lo exacerba. Cuando en medio de una situación cotidiana sentimos la urgencia de irnos, a veces hasta convertida en “ataque de pánico”, algo nos está alertando a través de ese sufrimiento; el dolor de lo que sentimos inauténtico, de lo que no es, de lo que nos enferma. Es un grito de auxilio por vínculos profundos y re-confirmadores de identidad. Es soledad de otros específicos -un amigo, un cónyuge, un hermano, un padre- a quienes se les pide o de quienes se espera algo también más o menos específico que se relaciona con la naturaleza del vínculo que los une. Muchas veces, las mismas personas que esperan algo, no tienen muy en claro lo que esperan. No hay peor soledad que la que se siente cuando estamos con alguien que debería significar compañía y nos seguimos sintiendo solos. Por eso es tan insoportable la desesperanza y el vacío de la soledad de a dos. Puede darse en una pareja, entre padres e hijos o entre amigos muy cercanos, es decir, entre personas que son mutuamente significativas y que esperan profundo y vital reconocimiento, confirmación y valoración recíproca.
Construir soledad
Por todo lo que vimos, tarde o temprano, toda persona que crece y madura irá enfrentándose con distintos grados y aspectos de esa necesidad de otros y de momentos de soledad, alternando con situaciones de pleno encuentro y comunicación. Como este proceso -por esencia- nunca es unidireccional, sino que se basa en un mutuo don, podemos comprender que en cada uno de nosotros habita la capacidad de construir vínculos, pero también de construir soledades. Cuando las personas están demasiado heridas por experiencias vividas se vuelven muy temerosas, o muy desconfiadas, o muy inseguras, entonces el otro se transforma en alguien a quien necesito pero de quien al mismo tiempo huyo. Anhelo la compañía pero hago todo lo necesario para que no se dé. Suele verificarse en esas situaciones un círculo vicioso difícil de romper. Cuando alguien sufre el penoso sentimiento de no ser querido ni necesitado, de que nadie lo llama ni entiende, se va encerrando cada vez más en sí mismo. Es probable que gradualmente esa persona se vaya transformando en un ser temeroso, hosco, malhumorado, que cuando encuentra una mano extendida, no la reconoce o la rechaza porque no es lo que espera que le den. Encerrados en las cuatro paredes de la casa exterior, o interior, con sus actitudes estas personas pronto se vuelven tiranas del otro. Exigen llamadas, horarios, cumplimientos, convierten el vínculo de amor gratuito en un deber y obligación. Estas vivencias suelen estar tan arraigadas que se dan casos desesperantes: personas que pasan su vida acompañando a un ser querido que sólo les reprocha que están poco con ellos. Si un hijo llama, por qué no llamó antes; si un cónyuge trae un regalo, no es el que debía haber elegido; si un amigo escribe, no se le contesta; si una vecina pasa a saludar, se le atribuyen intenciones negativas. El arte y la cultura siempre nos acercaron a ese otro más alejado que llega a nosotros a través de un libro, de la música, de la técnica, incorporándonos al ritmo de marcha de la humanidad. Por eso, el que goza de un buen autor, o de una obra de arte o del ingenio y la creatividad que se manifiestan a través de la ciencia y la técnica, no se siente solo.
A modo de conclusión
Bendita sea la soledad profunda que afrontamos cuando hemos bebido hasta el final el cáliz de la limitación humana. Cuando amando y dejándonos amar, también gradualmente vamos descubriendo el gozo y el límite de esa compañía. Cuando descubrimos que el más bello amor humano tiene sus defectos, que la más tierna y entregada de las madres tiene sus carencias, que el más soñado de los hijos un día se irá en busca de su destino, que el más admirado maestro nos revela su límite. Bendita soledad inescrutable que nos deja el deseo nunca plenamente satisfecho, la carencia, la imposibilidad de la plenitud y lo irrenunciable de la búsqueda. Benditos los encuentros que nos hacen cada vez más conscientes de nosotros mismos, y nos dan la posibilidad de sentir la realidad de un Amor que un día nos permita entregarnos confiados en las manos del Padre.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, julio 2005.