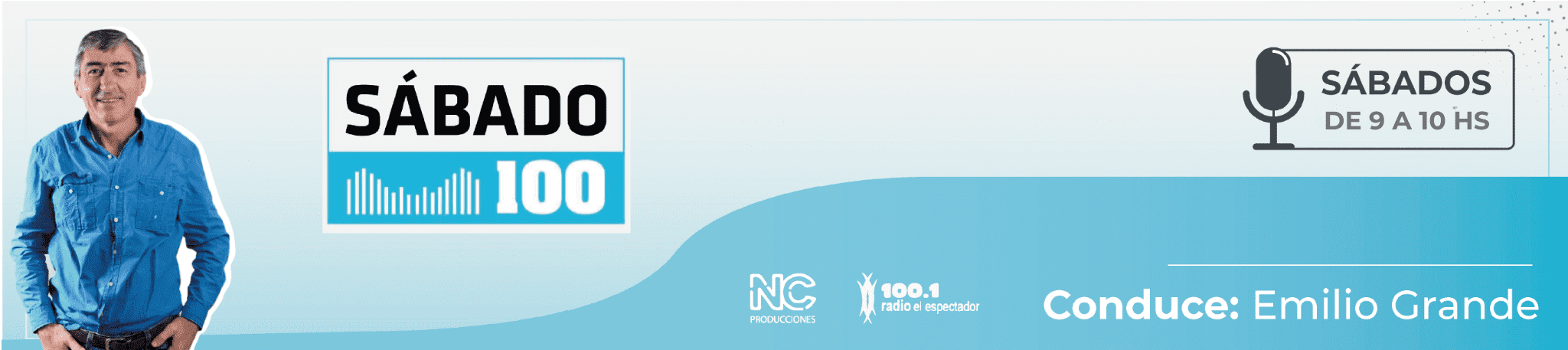Enamorados de la muerte
Por Rodolfo Zehnder.- Tiempo atrás, un periodista inglés (de cuyo nombre no quiero acordarme) publicó en un medio gráfico un artículo sobre Argentina, con el título: «Un país enamorado de la muerte». El titulo reflejaba, y sobre ello comentaba el autor, la pasión que tienen los argentinos por la muerte, representada en el trágico fin de sus mayores ídolos populares: Gardel, Eva Perón, cuyo culto consideraba exagerado y definitorio de una característica particular muy pocas veces vista en la historia universal.
Si de ídolos populares se trata, no dejo de asignarle cierta razón, habida cuenta de la reverencia y pasión mórbida que se siente y exterioriza sobre tales personajes.
El tema se acrecienta si reparamos en el también trágico final, e igual reverencia y pasión, por otros ídolos populares: Gilda, Rodrigo, Monzón, Maradona y el mismo Perón, que si bien falleció de muerte natural su figura no está exenta de detalles macabros como la amputación y robo de sus manos (delito que, como tantos otros, permanece impune).
Fuerza es reconocer que los pueblos, las naciones, necesitan de ídolos, de personajes dotados de impolutas cualidades (algunas justificadas, otras no) a los cuales rendir culto, admirar al extremo, llorar en silencio, y destacar como ejemplos, con un semi-oculto deseo de asemejarse en algo. Menos en su tráfico final, claro.
Si de finales trágicos se habla, no menos cierto es que Argentina ostenta casi un récord mundial, por el gran número de ídolos fallecidos de ese modo. También podría decirse que el brusco desenlace es lo que, precisamente, los convierte en ídolos, por ello sería una simplificación de por qué ostentan tamaño título y honra.
De alguna manera, en el ídolo el pueblo se identifica. Destaca sus virtudes, oculta sus flaquezas, desea inconscientemente emularlo. En esa suerte de identificación, es lícito concluir que el pueblo todo -en este caso, el argentino- comparte muchas de sus cualidades positivas y negativas. Es un poco decir: Dime qué ídolos tienes, y te diré quién eres.
A ello se aduna las características de otra pasión popular que nos identifica: el tango. El tango es extraordinario por donde se mire (música, letra, danza, fenómeno sociológico), pero ciertamente entraña una buena cuota de tristeza: hecho de desencuentros, de engaños, de amores frustrados, de fracasos sentimentales y de los otros. De tristezas, antesalas de la muerte. La música, en efecto, en tanto elemento que hace al ethos cultural, define en buena medida una nacionalidad. Como el hecho de conmemorar los aniversarios del fallecimiento -no del nacimiento, como sería más lógico- de nuestros próceres.
Nadie quiera advertir en estas reflexiones un dejo de reproche. Después de todo, hay un «atroz encanto» en ser argentino, (Marcos Aguinis).
La frustración colectiva, de saber lo que fuimos como Nación y lo que somos ahora, en este tobogán descendente que ya lleva más de medio siglo, también es un elemento de muerte, en la medida en que va ligado a la desesperanza. El desesperado es aquel que nada espera, porque cree que ya es imposible torcer positivamente una determinada situación. Y la desesperanza es muerte, estatismo, anquilosamiento.
No habremos entonces de dar razón al poeta cuando afirma «Todo está como era entonces» (Andrade), pues nada es lo que era entonces.
La famosa «grieta» que divide al país, cada vez más, es otro signo de quiebre, cuando no de herida de muerte, auto-infligida. Como lo es la fuga acrecentada de personas, en su mayoría jóvenes, para los cuales no hay futuro ni certezas en esta tierra otrora promisoria.
El «sálvese quien pueda» ronda por doquier, y ello no es sinónimo de vida, sino de manotones de cuasi-ahogados que luchan por sacar la cabeza fuera del agua, con insoportable incertidumbre sobre el final de ese gesto patético.
Está bien que, como dice Don Quijote, todo es pasajero: no hay males ni bondades que duren demasiado tiempo. «Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca». Pero cuando se tiene la sensación de que el tiempo -implacable e impávido- se escurre entre las manos, el aserto no brinda mayor consuelo.
Mientras tanto, sin embargo, «uno lucha y se desangra con la fe que lo empecina.» (Discépolo, Mariano Mores). Es que, quizás, sea la fe la que salva, la que nos llevaría a «honrar la vida» (porque»…permanecer y transcurrir…» no es «honrar la vida» (Eladia Blázquez). Podríamos así no permanecer angustiados y estáticos, escapando al dramático final -de algún modo irredento-de nuestros ídolos.
Fuente: https://diariocastellanos.com.ar/