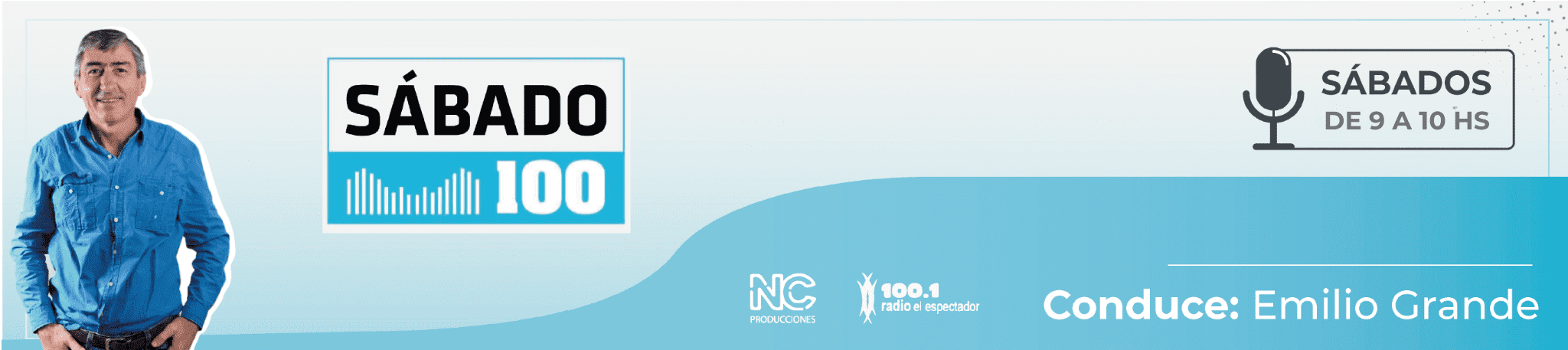En una de sus numerosas obras, el ilustre filósofo español José Ortega y Gasset expresaba que: “La democracia responde a esta pregunta, ¿Quién debe ejercer el poder público?. La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. Pero, en esa pregunta no se habla de qué extensión debe tener el poder público. Se trata sólo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La democracia propone que mandemos todos, es decir, que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales. El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: Ejerza quienquiera el poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste?. La respuesta suena así: El poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del Estado. Es pues la tendencia a limitar la intervención del poder público, es decir, preservar la reserva personalísima del ser humano contra el avance del injusto invasor. De esta suerte aparece con suficiente claridad el carácter heterogéneo de ambos principios. Se puede ser muy liberal y nada democrático, o inversamente, muy demócrata y nada liberal…” (En “Obras completas”, tomo V: El espectador y El tema de nuestro tiempo. Madrid, 1929). Al comienzo del capítulo que trata sobre “Origen y función de la autoridad” su autor, el escritor argentino Carlos A. Sacheri, reflexionaba con sabio criterio de este modo: “Una vez considerado el concepto de bien común como el fin propio de la sociedad política, debemos examinar la noción de autoridad, su origen y su función dentro del cuerpo social. Así como un error en la doctrina relativa al bien común entraña enormes consecuencias de índole política, así también una equivocada idea respecto de la autoridad pública tendrá graves implicancias prácticas y dará pié a innumerables confusiones. La filosofía de la historia ilustra acabadamente esta vinculación entre el error conceptual y sus deducciones negativas en la praxis política”. (Carlos A. Sacheri, El orden natural, Edic. Cruzamante, Bs. As. 1980). Sabiendo es, por cierto, que el fenómeno revelador de la noción política lo demuestran el instinto socializador de la estirpe humana y la convivencia de ésta en el orden social. La aparición del Estado –como realidad histórica- se funda en esa condición natural, causa eficiente de la sociedad y por tanto del Estado también. Pero esa inclinación congénita, que los humanos experimenten, de incorporarse a ella y la participación con sus semejantes, no se realiza en forma impensada, irracional o espontánea, pues la sujeción, sumisión u obesidad política ha de ser aceptada y apetecida como acto consciente, libre y voluntario –con reflexión crítica y creadora- lo cual supone un sometimiento racional a cierto orden preestablecido para los fines que la sociedad entera reconoce y le ha confiado. Claro está que el Estado no se conforma por la mera colectividad de individuos, sino por la necesaria unión de los integrantes del conjunto social para hacerlo posible con el esfuerzo mutuo, solidario y cooperante, en la intención común y en el interés general de darse un orden de convivencia amplio, libre y participativo. Pero tal ordenamiento no aparece en forma espontánea, hay que preverlo en la organización de un sistema político, donde la actividad específica de la “autoridad” constituida como agente del poder público, se proponga instituir ese orden social, establecerlo, declararlo, realizarlo, garantizarlo y, eventualmente, restaurarlo asegurando su acatamiento por medio persuasivos, disuasivos o compulsivos. Esa fuerza o energía, con aptitud de mando razonado y con actitud de acción razonable, a fin de organizar un orden justo y recto, estable confiable y seguro de pacificación social en interés de todos para el bien común, constituye lo que se define como el poder público para el gobierno de la sociedad política. Es el poder con derecho a mandar y de hacerse obedecer con razonabilidad y justicia; una fuerza moral, un impulso ético capaz de infundir obediencia; o de imponer sumisión. La autoridad –como imperativo eficiente- existe allí donde el poder encuentra acatamiento; de modo tal que toda autoridad política podría definirse como el resultado de imponer imperio con sumisión. Si la esencia del poder dominante se sustenta en la fuerza moral que impera entre “mando-obediencia” o entre “dominio-sumisión” (El poder no se tiene, se sostiene), la legitimación natural de la autoridad en el ejercicio de ese poder estará siempre supeditada a la justificación ética de la obediencia debida impuesta para el recto gobierno de la sociedad únicamente en el interés público al servicio del bien común. Santo Tomás de Aquino, con su filosofía perenne, enseñaba que: “La autoridad tiene el ministerio de cuidar y mirar por el bien de los demás. Los que mandan, ni deben obrar por ambición de reinar, ni los ha de mover la codicia o el solo afán de dominar a otros…”. Cuando el sometimiento, el acatamiento o la obediencia al poder político significa reconocer su justificación ética, entonces puede pensarse en admitir la legitimidad del derecho de quien manda. Saber por qué es obedecido un gobernante es reconocer su legitimación política. Si la ley positiva no es sino una determinación derivada del “derecho natural”, y si éste es expresión de la voluntad divina contenida en la ley eterna que gobierna el orden universal, de ahí dimana que el poder imperante de toda autoridad legítima debe resguardar el orden y la paz social, preservando con justicia lo que a cada cual le pertenece como suyo y le corresponde como propio, y cuidando del interés público en beneficio del justo reparto del bien común. Si la ley no tiene –por fin último- hacer cumplir la función primordial del Estado de mantener y asegurar la pacificación social a través del orden público en libertad, con justicia y en condiciones eficaces para una realización integral –la más perfecta posible- de la persona humana sin exclusión de ninguna, esa ley carecerá de motivación justa. En esto se funda la justificación esencial del orden político, y la obediencia ciudadana al poder público será exigible en la medida en que cumpla los fines conforme a su natural razón de ser, y mientras los actos de gobierno exhiban conductas de razonabilidad y justicia. Está claro pues que la ley injusta no puede obligar sin el sostén de principios éticos que respondan a los interrogantes de por qué obedecer al poder y para qué existe la ley… Por lo mismo, aquellos que deben mandar no pueden de ningún modo abdicar de tales principios inviolables y, por ende, no les sería lícito –bajo ningún concepto- prescindir o apartarse de la ley natural a la que están sometidos y subordinados, la cual impone que “la autoridad no puede desatender la supremacía del bien común, ni tampoco debe insubordinarse contra el orden moral, sin derrumbarse de inmediato al quedar privada de su propio sostén y fundamento.” Juan XXIII, Carta Encíclica Pacem in terris, 1963
Este artículo fue enviado especialmente a la página web www.sabado100.com.ar.